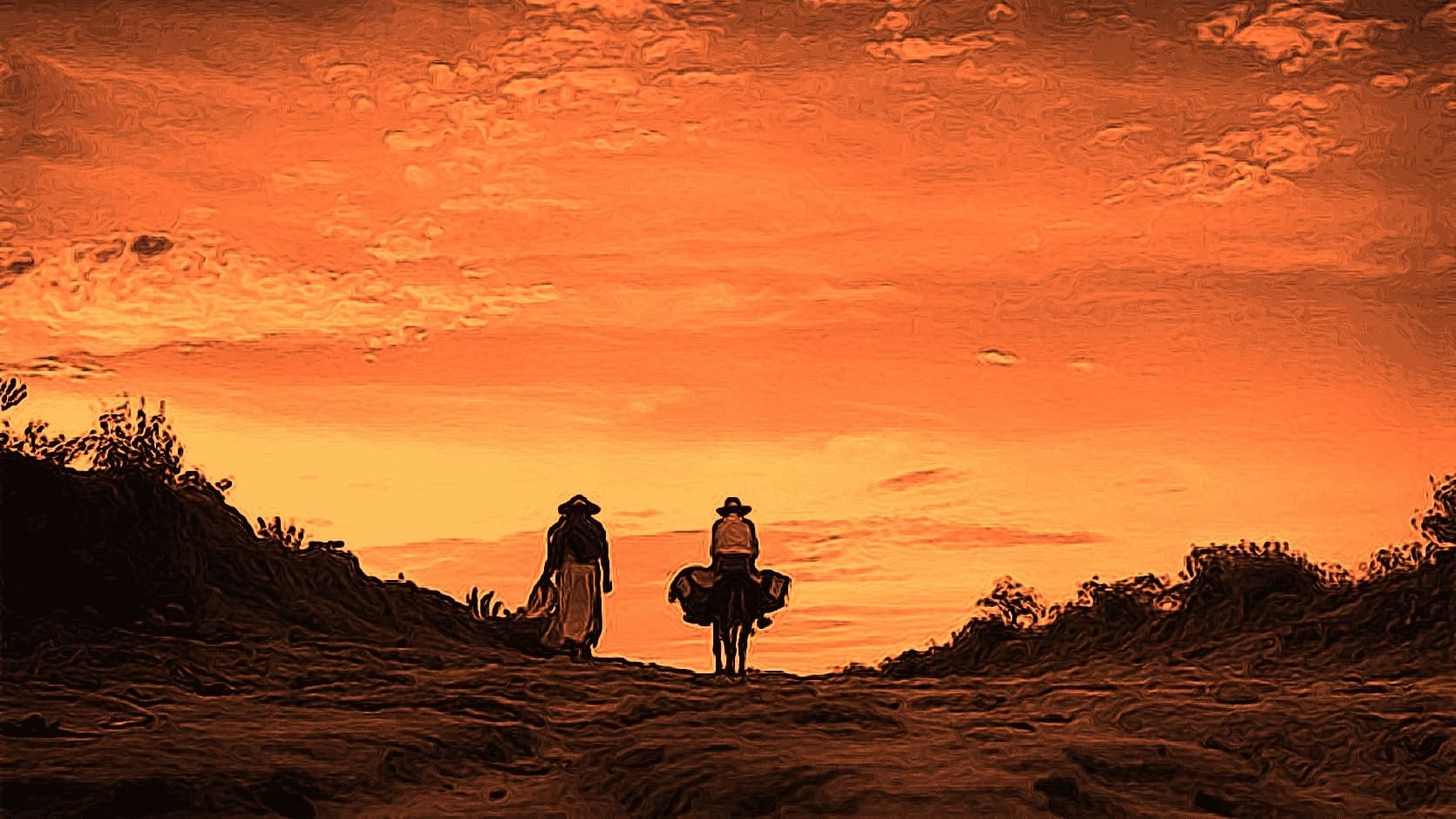Septiembre, 2023
“—¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad”, así inicia la narración de “¡Diles que no me maten!”, contenido en el volumen de cuentos El Llano en llamas del escritor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, quien sintetizó su nombre en Juan Rulfo. Fue el 18 de septiembre de 1953 —hace ahora 70 años— cuando este libro apareció, bajo el cobijo del Fondo de Cultura Económica, con sólo 15 de los 17 cuentos que finalmente entrarían en la versión definitiva. Muy pocos escritores han pasado a la posteridad con la publicación de sólo dos obras. El jalisciense Juan Rulfo pertenece a esta apretada lista de autores. Al momento de hacer un recuento final, sus otros escritos pasan a un segundo plano. El Llano en llamas (1953) y la novela Pedro Páramo (1955) marcan un hito en la literatura mexicana e hispanoamericana. Víctor Roura celebra aquí este aniversario literario.
1
El 18 de septiembre de 1953 aparecía el libro El Llano en llamas, del jalisciense Juan Rulfo —fallecido a los 68 años de edad el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México—, que contuvo, en su primera edición, sólo 15 de los 17 cuentos que finalmente se incluyen en la versión definitiva.
Rulfo tiene “una infancia marcada por el dolor —apunta Sergio López Mena en el prólogo del libro editado por Plaza & Janés en el año conmemorativo de su medio siglo en 2003—, pues quedó huérfano de padre a los seis años a causa de haber sido éste asesinado. Estuvo en calidad de interno en una escuela de Guadalajara, y posteriormente se trasladó a la capital del país, donde vivía un tío suyo: el coronel David Pérez Rulfo, que llegaría a ocupar puestos de cierta importancia en el gobierno de la Ciudad de México”.
Hacia los 20 años “ingresó a trabajar en la oficina de inmigrantes de la Secretaría de Gobernación”, donde conocería a Efrén Hernández y a Jorge Ferretis, “escritores que ya contaban con un prestigio en el medio cultural”. El paso de Rulfo “por el Palacio de Bucareli —detalla López Mena— fue fundamental para su vida de escritor, pues el trato con Efrén Hernández dio cauce a su vocación literaria. En esos años de juventud, Rulfo padecía una soledad inmensa que aliviaba en parte su entrega a la escritura. Escribió una primera novela: El hijo del desaliento. Efrén Hernández supo de esa afición de su colega y lo impulsó a continuar, además de recomendarle que buscara la publicación de algún capítulo de su novela en la revista Romance. Rulfo siguió sus consejos, pero no logró que la revista se interesase en publicarle ningún fragmento de su obra. Decepcionado, destruyó casi toda la novela. Muchos años después, dio a conocer un fragmento que conservó de ella, titulado Un pedazo de noche”, que entonces fue, tal como debía ser —ya con su prestigio y encaramado en la fama—, múltiplemente aclamado.

El propio Rulfo, dice López Mena, justificó con estas palabras tanto la negativa de los editores de Romance como su determinación de destruir El hijo del desaliento: “Era una novela un poco convencional, un tanto hipersensible, pero que más bien trataba de expresar cierta soledad. No convencía. Pero el hecho de que escribiera se debía precisamente a eso: parece que quería desahogarme por medio de la soledad en que había vivido no en la Ciudad de México sino desde muchos años atrás, desde que estuve en el orfanatorio. En realidad yo estaba solo en la ciudad, que era una ciudad pequeña, miserable. Una ciudad burócrata. Yo no conocía a nadie, así que después de las horas de trabajo me quedaba a escribir. Precisamente como una especie de diálogo conmigo mismo. Algo así como querer platicar un poco. En mi soledad en que yo… con quien vivía. Se puede decir: yo vivía con la soledad. El hombre está solo. Y si quiere comunicarse lo hace por los medios que están a su alcance. El escritor no desea comunicarse, sino quiere explicarse a sí mismo. De eso se trataba esa novela que yo destruí, porque estaba lleno de retórica, de ínfulas académicas, sin ningún atractivo, más que el esteticado y lo declamatorio en su lenguaje, del cual me daba exactamente cuenta. Creo que me estaba llenando de retórica por andar en la burocracia. Me estaba empapando de ese modo de tratar las cosas. No era lo propio, como yo quería decir las cosas”.
A principios de la década de 1940, Juan Rulfo regresa a Guadalajara como empleado del gobierno estatal. Allí conoce a Antonio Alatorre y a Juan José Arreola, que impulsaban la revista Pan (de importancia literaria en México, pese a la impresión de sus escasos cien ejemplares), “pero en 1945 se regresó a la capital del país, iniciando con la Goodrich-Euzkadi una relación de trabajo que duraría varios años”.
Entre 1952 y 1955 “Rulfo recibió becas del Centro Mexicano de Escritores, complemento de ingresos que le ayudó a dedicar mayor tiempo a su obra literaria. Posteriormente a esas fechas laboró en la Comisión del Papaloapan como fotógrafo, en Televicentro de Guadalajara como asesor y en el Instituto Nacional Indigenista como encargado de las ediciones, puesto que desempeñó hasta su muerte”, ocurrida el 7 de enero de 1986.
Después de haber recibido las sustanciosas becas, calló literariamente para siempre: entre esos años, 1952 a 1955, había ya publicado sus dos libros que lo consagrarían de manera definitiva: El Llano en llamas y Pedro Páramo.
2
Sus relatos, en efecto, siguen asombrando. En “Es que somos muy pobres”, las creencias arraigadas determinan incluso los caminos de la pesarosa vida: “Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejaván, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada”. Para colmo de males, “y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río”.

Nadie entendía cómo la Serpentina, que así se llamaba la vaca, pudo ser tan tonta (ella, que “nunca fue tan atarantada”) como para, seguramente dormida en medio del río, “dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces —dice el hermano de la Tacha, que es el narrador oficial en el cuento— me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen”. La apuración, sin embargo, “que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada —confiesa el narrador—. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes”. Según el padre, “ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas”.
Por eso le entraba la mortificación al padre. “Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por llevarse también aquella vaca tan bonita”. La madre, asimismo, “no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala”. Por eso el hermano la trata de consolar, inútilmente: Tacha no cesa en su llanto, “y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición”.
3
El Llano en llamas efectivamente es el libro consagratorio del cuento mexicano. Juan Rulfo, en 17 perfectos relatos, trazó, de algún modo, y aquí sí que sin querer queriendo, los parámetros de la buena narrativa corta. [Si acaso, y ya buscando a propósito, con ojos indagadores, algún yerro, podemos encontrar, quizás, uno: precisamente en el cuento que da título al mítico libro, donde el narrador cuenta que estuvieron escondidos varios días; “pero los federales nos fueron a sacar de nuestro escondite. Ya no nos dieron paz; ni siquiera para mascar un pedazo de cecina en paz”; evidentemente ese último “en paz” sale sobrando, ya que el primero lo sugiere, lo complementa y lo agrega con elegancia… y otro, en el cuento ya citado: “Es que somos muy pobres”, cuando hace una reiteración continua, que es de los gazapos más frecuentes en cualquier digno literato, que escapa incluso a un buen corrector de estilo, como escapó a los perfeccionistas, en este caso, Juan José Arreola y Alí Chumacero, que reescribieron y tacharon líneas del manuscrito original: “… el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover…”]

Todos los textos son redondos, ninguno sobra, dejan una impresión indeleble, ya de aflicción, ya de inquietud, ya de tristeza. El propio Juan Rulfo fue también un maestro de la ironía. Y basta leer, por ejemplo, “Anacleto Morones” para constatarlo.
“¡Viejas, hijas del demonio! Las vi venir a todas juntas, en procesión —dice Lucas Lucatero—. Vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo. Negras todas ellas. Venían por el camino de Amula, cantando entre rezos, entre el calor, con sus negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caía en goterones el sudor de su cara”.
Lucas Lucatero sabía a lo que iban aquellas malnacidas: a pedirle que las acompañara a Amula para que testificara que el desaparecido Anacleto Morones, para su desgracia su suegro, era un santo. “Queremos que nos acompañes en nuestros ruegos. Hemos abierto, todas las congregantes del Niño Anacleto, un novenario de rogaciones para pedir que nos lo canonicen. Tú eres su yerno —aducían las viejas— y te necesitamos para que sirvas de testimonio. El señor cura nos encomendó le lleváramos a alguien que lo hubiera tratado de cerca y conocido de tiempo atrás, antes que se hiciera famoso por sus milagros. Y quién mejor que tú, que viviste a su lado y puedes señalar mejor que ninguno las obras de misericordia que hizo”.
Ah, que la.
Lo que no sabían, o no querían saber, estas argüenderas, remolonas y fanatizadas era que Anacleto Morones no era, en lo absoluto, el hombre que ellas querían que fuera. Cuando Lucas Lucatero dijo no poder acompañarlas porque nadie se quedaría a cuidar su casa, ellas se mostraron sorprendidas. ¿Pues dónde estaba, entonces, su mujer, la santa hija del Santo Niño Morones?
—Ya se me fue. La corrí —adujo sencillamente Lucatero.
—Pero eso no puede ser —respondieron, alteradas—. La pobrecita debe andar sufriendo. Con lo buena que era. Y lo jovencita. Y lo bonita. ¿Para dónde la mandaste, Lucas? Nos conformamos con que siquiera la hayas metido en el convento de las Arrepentidas.
Y no, Lucas Lucatero no la había metido en ningún lado.
—La corrí —repitió—. Y estoy seguro de que no está con las Arrepentidas; le gustaba mucho la bulla y el relajo. Debe de andar por esos rumbos, desfajando pantalones.
¡Por Dios!
Las cosas demoniacas que contaba Lucas Lucatero.
—Si no estuviera de por medio que eres el yerno del Santo Niño, no te vendríamos a buscar, contimás te pediríamos nada. Siempre has sido muy diablo, Lucas Lucatero —arremetían las mujeres, que poco a poco iban perdiendo la paciencia, abandonando lentamente la casa del escandaloso Lucas, que les subrayaba con todas sus letras que el tal Anacleto Morones era todo lo que quisieran menos un ángel de Dios:
—Un día encontramos a unos peregrinos —contó Lucatero, ya que por algún tiempo ambos eran inseparables, vendiendo santos en las ferias, en las puertas de las iglesias—. Anacleto estaba arrodillado encima de un hormiguero, enseñándome cómo mordiéndose la lengua no pican las hormigas. Entonces pasaron los peregrinos. Lo vieron. Se pararon a ver la curiosidad aquella. Preguntaron: “¿Cómo puedes estar encima del hormiguero sin que te piquen las hormigas?” Entonces él puso los brazos en cruz y comenzó a decir que acababa de llegar de Roma, de donde traía un mensaje y era portador de una astilla de la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado. Ellos lo levantaron de allí en sus brazos. Lo llevaron en andas hasta Amula. Y allí fue el acabóse; la gente se postraba frente a él y le pedía milagros. Ése fue el comienzo. Y yo nomás me vivía con la boca abierta, mirándolo engatusar al montón de peregrinos que iban a verlo.

Pero las viejas decían que era puro hablador. Un blasfemo de poca monta.
—Tú fuiste casi su hijo —le decían, aferradas, a Lucas—. Heredaste el fruto de su santidad. En ti puso él sus ojos para perpetuarse. Te dio a su hija.
—Sí —respondió Lucas—, pero me la dio ya perpetuada.
Las cosas que decía este luciferino hombre.
¿Y cómo reaccionaron las señoras cuando Lucas Lucatero les dijo que el hijo que llevaba dentro la hija de Anacleto Morones no era sino producto del merito Anacleto Morones?
El colmo de la herejía.
Por eso sólo una, Pancha, decidió quedarse la noche entera con Lucas Lucatero para tratar de convencerlo, con las armas que fuera —incluso la de la pasión corporal, si se necesitaba tal concentración de poderes—, de que se acercara a Amula para documentar de viva voz la santería del Niño Anacleto.
Por supuesto, nadie sabía el secreto de Lucas: mientras todos creían que Anacleto, debido a su misteriosa desaparición, ya andaba en el cielo junto a Dios, la realidad era que yacía bien muerto y enterrado en el patio de Lucas, patio al que diariamente le echaba piedras para que el alma demoniaca de Morones no saliera nunca por más tretas que usara.
Y ya en la noche, arrejuntados los cuerpos, la Pancha reclamó a Lucas:
—Eres una calamidad. No eres nada cariñoso. ¿Sabes quién sí era amoroso con una?
Lucas, inocente, preguntó quién.
—El nino Anacleto. Él sí que sabía hacer el amor —respondió la Pancha, seguramente amuinada.
Las proezas del Santo Niño.
Vaya por Dios.
4
Todos y cada uno de los cuentos de El Llano en llamas tienen su propia virtud. Por algo, después de escribir sus dos libros, Rulfo cerró la boca. Se dedicó a la burocracia y en la burocracia se diluyó. Su literatura ya estaba finalmente realizada. Tal vez un cuento más, algún ejercicio literario más, una novela más, habría desmoronado, quizás, la monumentalidad anterior.
Quién sabe.
Quién lo puede saber. Porque, vamos, si alguien escribía tan bien como Rulfo, ¿a qué se debió su enorme y definitivo silencio posterior: 31 años de mutismo inexplicable?
Ciertamente, su desmesurada mitificación de algún modo está fincada en su prolongada pausa literaria… pero una pregunta siempre va a flotar en este enigma rulfiano: si un escritor se dedica a escribir, ¿por qué Rulfo, escritor como era, dejó de hacerlo? ![]()
…
Edición de 70 aniversario
Para celebrar los 70 años de la publicación el El Llano en llamas, Editorial RM, en coedición con la Fundación Juan Rulfo, ha puesto en circulación una edición conmemorativa del libro en pasta dura cuya portada se ilustra con la undécima foto de Rulfo publicada dentro de la selección de 11 fotografías del número 59 de la revista América en donde el escritor se dio a conocer también como fotógrafo.

En un texto informativo, Jorge Zepeda —doctor en Literatura Hispánica y especialista en la obra de Rulfo— explica que el libro incluye la reproducción prácticamente facsimilar (salvo por el tamaño de los márgenes) del cuento “El llano en llamas” a partir del texto publicado en el número 64 de la revista América en diciembre de 1950 (cuando apareció por vez primera). “El cuento que da título al libro de 1953 es, además, el más extenso de la colección, y esta reproducción facilita al público interesado el acceso a información que no necesariamente es de acceso restringido, aunque en las actuales condiciones en que predomina la idea de que todo debe ser accesible en formato digital, contribuye a facilitar el conocimiento del estado textual original del cuento, el que recibió mayor cantidad de intervenciones por parte de Rulfo al integrarse en el libro publicado en 1953.
“A continuación, aparecen los diecisiete cuentos que integran la colección a partir de las ediciones de 1980, cuyo rasgo más notable es la reintegración de ‘Paso del Norte’ luego de haber sido suprimido en 1970, cuando se agregaron ‘La herencia de Matilde Arcángel’ y ‘El día del derrumbe’. Más adelante, una última sección reúne las portadas de algunas de las traducciones de El Llano en llamas a partir de la primera publicada (1963) hasta el presente año. A la reproducción fotográfica se añaden detalles como año y lugar de aparición, editorial, idioma y traductor.
“No se trata, como es evidente por los detalles enumerados hasta el momento, de una edición convencional —prosigue Jorge Zepeda—. La textura de la encuadernación en cartoné, sin barniz alguno, agrega autenticidad a un objeto que concentra y concreta los rasgos que la crítica de los cincuenta encontraba en la cuentística de Rulfo. Por ejemplo, en la reseña de Salvador Reyes Nevares: ‘Rulfo no enjuicia a sus figuras. No las hace hablar para más tarde exponer su propia moral junto a la de ellas y condenarlas o absolverlas. Las pláticas de estos campesinos, de estas mujeres llenas de supersticiones, de estos merodeadores sujetos a normas tan distintas a las que rigen en la vida urbana, son pláticas libres, que surgen y se apagan sin comentarios añadidos’. (‘Los cuentos de Juan Rulfo’, ‘México en la Cultura’, 244, 22 de noviembre de 1953, p. 2)”.
Jorge Zepeda finaliza: “Es alentador que el aniversario de siete décadas de El Llano en llamas se festeje con esta edición donde el diseño, la imagen, la fotografía, la historia del texto y sus traducciones quedan al alcance del lector de Rulfo y abren para él nuevas rutas de acercamiento, apreciación e interpretación en un momento en que las nuevas generaciones muestran un entusiasmo que no revela señales perceptibles de agotamiento”. ![]() (NdelaR)
(NdelaR)
…