Febrero, 2026
Fue escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Nació en agosto de 1797 y partió de este mundo en febrero de 1851. Ahora que se cumple el 175 aniversario del fallecimiento de Mary Shelley, el escritor Gonzalo Torné regresa a su obra cumbre, ya un clásico de la literatura universal: “Pese a que el de Frankenstein se ha convertido en un nombre tan célebre que costaría encontrar a un ciudadano que no tuviese noticia del monstruo y su creador, lo cierto es que la lectura del Frankenstein de Mary Shelley se sigue pareciendo a abrir una caja de sorpresas”, escribe en este ensayo.
Gonzalo Torné
Pese a que el de Frankenstein se ha convertido en un nombre tan célebre que costaría encontrar a un ciudadano que no tuviese noticia del monstruo y su creador, lo cierto es que la lectura del Frankenstein de Mary Shelley se sigue pareciendo a abrir una caja de sorpresas.
Sucede con otras novelas que han sido absorbidas por la cultura de masas: cuando leemos Orgullo y prejuicio o La isla del tesoro conviene primero retirar las adherencias de los excesos románticos o juveniles de sus adaptaciones. Pero en el caso de Frankenstein nos encontramos ante una distorsión completa de la estructura del relato, la personalidad de los protagonistas, sus conversaciones y sobre todo del marco temático que Shelley eligió para su fantasía. Abrimos Frankenstein como si todavía no hubiéramos aprendido a leer la novela.
Dos son los principales equívocos en relación al marco en el que transcurre la historia: el primero sería su adscripción a la literatura gótica, cuyos tópicos y maneras aparecen desperdigadas (como recurso y parodia) en unas cuantas novelas mayores del periodo sin llegar a apoderarse de ellas, valgan Jane Eyre, Cumbres borrascosas o Casa desolada como ejemplos. La literatura gótica es una poética del susto, y del susto por la ocultación. Como en tantas películas de terror actuales, su propósito (y el baremo de su efectividad) es provocar un susto: la aparición sorpresa de lo ominoso (ayudado, en el caso del cine, por un buen crescendo de música estridente), lo deforme o lo amenazante.
Los efectos de estos sustos son limitados: pueden provocarnos un temblor o un latigazo cervical, pero están al servicio de la primera lectura, se desactivan cuando regresamos de nuevo a la novela. Frankenstein toca la tecla del miedo, pero no del susto. No son categorías excluyentes, pero sí lo bastante distintas para que podamos evaluar en qué cantidades se presentan dentro de una ficción. Porque el miedo es algo menos espectacular pero más penetrante que el susto: aprende a entrar en nosotros de manera paulatina, pero cuando se instala no nos deja escapar con facilidad. Si el susto es una experiencia, el miedo es un aprendizaje, y no está limitado al género gótico sino que lo encontramos en las oscuras enseñanzas del Edipo Rey sobre la poca realidad que soportamos los hombres o en la crónica sobre el desamparo de la ambición con el que Shakespeare empapó Macbeth de sangre. Miedos que lejos de debilitarse con las relecturas se incrementan.
El segundo equívoco pasaría por adscribir Frankenstein al género del científico loco o demasiado ambicioso que debe, como un nuevo Fausto de la electricidad y el mesmerismo, pagar por sus excesos. ¿Acaso no nos viene a la mente, cuando se menciona Frankenstein, el rapto y la disección de cadáveres, enjambres de relámpagos, el laboratorio del doctor, sus complejas ecuaciones? Pues nada de esto interesa apenas a Shelley: no se preocupa de trazar ni siquiera un vislumbre verosímil del proceso, apenas dedica dos párrafos a los cadáveres y menos de tres frases al instrumental y al laboratorio. Los referentes de Frankenstein están cuidadosamente extraídos de la penumbrosa historia de la alquimia y las ciencias ocultas. Reinos rigurosamente desterrados de la ciencia.

Si atendemos a los relatos y a las novelas posteriores de Mary Shelley podemos reconocer una constante que empieza a vislumbrarse en Frankenstein: a la autora le preocupa muy poco si los fenómenos “poco corrientes” que irrumpen en sus novelas tienen un origen sobrenatural o son el resultado de una ciencia muy avanzada. Shelley anticipa la convicción expresada por Wittgenstein en La conferencia sobre ética de que la irrupción de lo milagroso en el mundo natural (la repentina transformación de la cabeza de nuestro contertulio en una cabeza de león) quedaría neutralizada en sus aspectos fantásticos por la posibilidad de examinar el fenómeno de manera objetiva y en común. Lo sobrenatural se asimila a lo natural en cuanto puede observarse y medirse. A Shelley le interesa mucho menos el origen de los fenómenos (despertar la vida a partir de un ensamblaje de órganos y extremidades muertas) que explorar de manera racional las posibilidades y exigencias morales que suscitaría si algo así ocurriese.
De manera que, descartada la novela gótica y diluida la meditación sobre los excesos científicos, no nos queda otra que proponer un marco alternativo de lectura, y ese no es otro que el gnosticismo. Entiendo por gnosticismo la sospecha indemostrable (a veces una intuición, otras un convencimiento) de que nuestro mundo no es la creación de un dios omnipotente siguiendo un plan deliberado, sino una formación deudora de un dios menor o malvado que remienda su mundo con los materiales defectuosos e impuros que encuentra a mano. Una creación doblemente herida desde el día que fue alumbrada por la deficiente mano del hacedor y la pobreza del material, y cuyas criaturas están condenadas desde que arrancó a rodar el tiempo por la debilidad de la carne y las insuficiencias morales e intelectuales. Lo que propongo es pasar del susto sobre los excesos científicos a los terrores teológicos de vivir en una creación chapucera.
Pero antes de proponer qué papel desempeñan Frankenstein y el monstruo en este marco gnóstico, unos incisos sobre Mary Shelley como novelista. Frankenstein supone el primer esfuerzo literario de una joven de dieciocho años, y como es bien sabido la novela se gestó como parte de un reto colectivo. Lord Byron, el matrimonio Shelley y el malvado Polidori se habían instalado en villa Diodati con la idea de emplear la base para explorar los alrededores, pero su agenda de excursiones bucólicas tuvo que cancelarse por varios días de lluvia impasible que embarraron los caminos. Hartos de encierro casero se propusieron escribir cada uno una historia de terror. Byron y Percy Shelley se cansaron enseguida de las servidumbres de la prosa, el malvado Polidori desarrolló la obra titulada Ernestus Berchtold o el moderno Edipo (nada menos) y Mary no encontraba el hilo de la narración hasta que una noche soñó con el personaje central de su novela. Con el apoyo de Percy (pero sin permitir que su marido le suministrase ni media idea), Mary remató en pocas semanas Frankenstein, y aunque nunca deja de sorprender el pulso firme con el que consiguió coagular a la primera un mito tan extraño como concerniente, por todas partes hay muestras de un talento tan vigoroso como poco experimentado.
Que nadie espere en la joven Shelley algo parecido a la prosa de su precursora, Jane Austen. Los lentos y matizados desarrollos psicológicos que vertebran Emma o Persuasión se ven relegados en Frankenstein a borbotones retóricos. A Shelley le importa menos describir el perímetro cambiante del temperamento de sus personajes que llenar las páginas de parlamentos intensos: el suyo es un arte del énfasis. Y si Frankenstein resulta una novela tan complicada de adaptar se debe también a que la propia Shelley no está absolutamente convencida de la forma en que debería adoptar el oscuro relato que tiene entre manos: cartas a destiempo, fragmentos de diarios, largas confesiones, la exótica intriga oriental, un paseo casi turístico por Oxford… todo son vacilaciones.
También se podría responsabilizar a la bisoñez de Mary Shelley de que al describir la naturaleza recurra al imaginario romántico desarrollado por sus mayores (ya fuesen mentores, amigos, amantes o poetas mayores): el gusto por describir fenómenos extremos de la naturaleza (tempestades, glaciares, acantilados) que subrayan la enajenación del individuo, que por muy atraído que se sienta por la belleza de las flores y los lagos, comprende que ni los árboles ni las montañas ni las nubes le escuchan ni están interesados en sus sentimientos heridos por la conciencia de la muerte. Pero, antes de acusar a Mary Shelley de falta de originalidad, se debería considerar que participa de una circulación común de metáforas que, entre Wordsworth, Keats, Coleridge o Byron, pasaba de unas manos a otras: una suerte de visión compartida.

En cualquier caso, las vacilaciones técnicas de Mary Shelley se quedan en nada, diluidas en el magisterio con el que expone ese mito gnóstico que atrae nuestra atención cada vez que lo leemos o vemos una adaptación. Así que volvamos a la corriente principal de nuestro argumento.
Shelley caracteriza a Frankenstein como un hombre que desde su niñez fue un estudioso sin causa, más interesado por los resplandores de la especulación que por los rendimientos prácticos de la ciencia. Solo tras la muerte de un ser querido empieza a dirigir el caudal de sus estudios hacia una meta. La muerte es un agujero en la trama de la vida. Y Frankenstein se escandaliza al comprobar que pese a cumplir con ritos del funeral y los deberes del duelo, el viejo orden no se restituye. Ni siquiera el amor es capaz de devolver a los muertos a la vida.
Escandalizado por lo impasible de la muerte, Frankenstein se erige como “el Prometeo moderno”, como Shelley lo llama fuera del libro, pero sólo de manera trunca. Frankenstein se superpone a Prometeo como ladrón de un bien que era exclusivo de los dioses: el titán roba el fuego y el erudito la capacidad de dar vida. Sin embargo, Prometeo le entrega a los hombres ese fuego, el mismo fuego que maneja Zeus, para que puedan disfrutar de él como hombres, sin alterar su naturaleza; mientras que Frankenstein crea una vida que no es enteramente humana, y ni siquiera está convencido de que pueda repetir el acontecimiento, mucho menos transmitírselo a sus colegas. Frankenstein resiste la comparación con Prometo, sí, pero solo si admitimos que el reflejo está borroso: la clave está en la insuficiencia del robo y en la imperfección del resultado.
Así que, pese a la prestigiosa referencia al titán rebelde, la narración se decanta hacia un esquema más oscuro, el del gnosticismo, donde Frankenstein adopta el papel de un dios menor que crea su criatura con los materiales inferiores que tiene a mano: carne en descomposición, y sin una idea precisa de qué hace con su creación.
¿Cuántos mundos formó la divinidad (la que queramos) antes de quedarse más o menos satisfecha? Las distintas familias de mitos sobre la creación del universo están llenas de pasajes donde la divinidad examina, a menudo con desagrado, lo que ha emanado de su mente y de sus manos, y lo destruye como desechamos un borrador: ya sea mediante un diluvio o desfigurando a las criaturas para que la materia regrese a su condición informe. Frankenstein, en su calidad de dios menor, no dispone de ese poder: está obligado a permitir que el mundo conviva con su criatura.
¿Qué clase de Dios no mirará con emoción, asombro y un punto de inquietud a su primera creación? Desde el primer momento, Frankenstein observa con una violenta extrañeza el resultado de su “robo de vida”: la criatura le despierta orgullo y rechazo. Hay una suerte de prurito (donde se mezcla lo moral y lo intelectual) por haber introducido algo radicalmente extraño en el entramado de la naturaleza. Frankenstein se decanta finalmente por el rechazo, percibe en la criatura algo demasiado familiar y demasiado inadmisible para soportarlo, así que huye horrorizado, se da a la fuga.
En descargo de su protagonista, Mary Shelley insinúa primero, confirma después y reitera tantas veces como puede que la criatura no sólo es monstruosa por ser única en su especie sino que también es repugnante: su voz y su físico son asquerosos, estar a su lado es como acompañar a un cuerpo vuelto del revés, su compañía es insoportable.
El monstruo es consciente de su repugnancia, pero sólo al confrontarse con las reacciones que provoca en los demás; cuando se queda a solas con su conciencia (y el monólogo es su principal compañero), se siente “normal”, y experimenta la injusticia de su dios menor como una herida sin paliativos.
El tono con el que se tratan creador y criatura es bien distinto desde el primer momento: Frankenstein huye y abandona a su criatura, y su disgusto hacia el monstruo funciona como una profecía autocumplida que borra el paso a cualquier relación entre ellos que no sea el odio: “miserable depravado que se complace en el sufrimiento y en la sangre”; el monstruo le pide a su creador que sea responsable, que lo eduque, que le proporcione pautas morales y le sirva de guía en el mundo: “No seas justo con los demás, Frankenstein, y déspota solo conmigo. Recuerda que soy tu criatura: muéstrame la clemencia, la justicia y el secreto del afecto”.
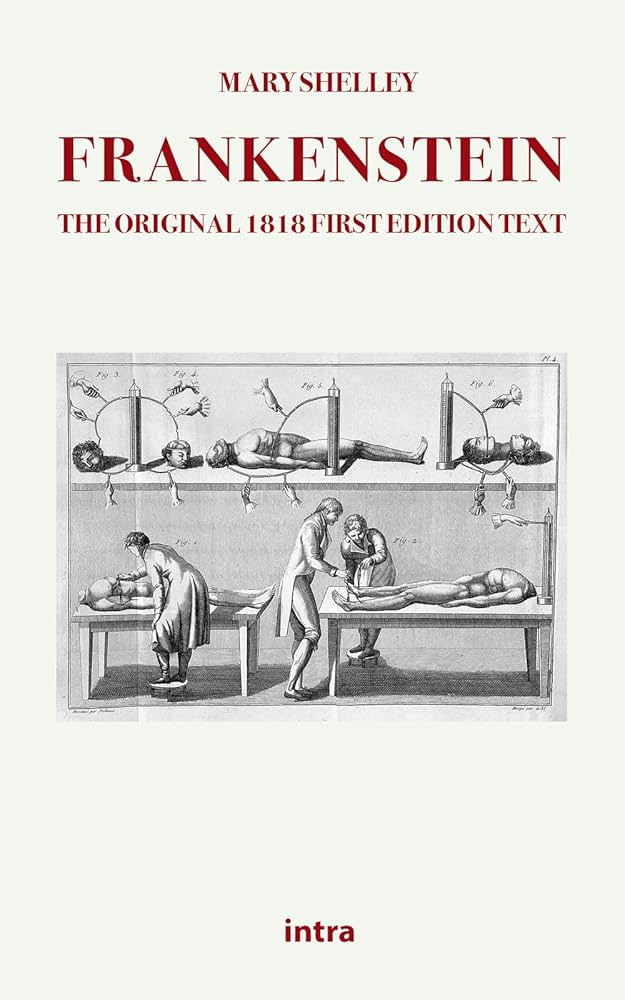
Y si el monstruo no nos causa tanto rechazo a los lectores es porque Shelley se cuida mucho de introducir en su mente las preguntas que cualquier criatura consciente le podría formular a un panteón demasiado distante o a una divinidad aficionada a expresarse con parábolas y enigmas: ¿qué significa todo esto?, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿qué debo hacer?
Sabemos por testimonios indirectos que el monstruo ha participado en la muerte de un niño y ha inculpado a una criada inocente (que es sentenciada y ejecutada en un juicio estremecedor por la velocidad con la que se despacha la vida de una mujer que pertenece a las clases subalternas), pero Shelley, en una decisión narrativa magistral, le cede la palabra al monstruo para que durante seis largos capítulos nos ofrezca su versión de lo sucedido. Lo que sigue son las páginas más inspiradas del libro. El monstruo es una suerte de Benji Compson de la tabla rasa. Allí donde Faulkner inventará un sistema de frases que emularán una conciencia que solo es receptiva a las impresiones del momento, incapaz de enlazarlas con el pasado ni de anticipar el futuro, condenada a vivir un perpetuo presente, Shelley imagina cómo daría sus primeros pasos por el mundo una conciencia sin indicadores morales heredados, sin ideas preconcebidas, que aprende en directo a usar los sentidos. El resultado es una suerte de Robinson Crusoe cuya isla es el mundo (que a fin de cuentas se reduce a un bosque y unos prados no demasiado extensos), que va descifrando el “nuevo mundo” y construyendo sus herramientas mientras afina sus facultades intelectuales. Y lo cierto es que el monstruo resulta ser sensible a la belleza natural y siente mucha curiosidad por cómo pasan los humanos su día a día.
El monstruo se pasa el día observando a una familia de campesinos bien avenida, se “enamora” de sus idas y venidas, de su trabajo y de sus cuidados; a fuerza de escucharlos, aprende el idioma y también a leer. Revolotea alrededor de ellos con la pasión de una criatura que tuviese la oportunidad de examinar a seres de la misma especie que su creador. La idea de presentarse ante ellos prende en él como una fuerza irresistible. Los adopta como jurado de su naturaleza: bondadosos y comprensivos como son, ¿cómo van a rechazar a una criatura sensible y amigable como él?
Por supuesto, la familia (pese a la astucia de la criatura de presentarse primero ante el padre ciego) rechaza al monstruo: lo recibe con alaridos de terror y lo despide a golpes. El monstruo huye despavorido y enfurecido, con la conciencia encerrada en la hiriente idea de que siempre estará solo.
Shelley presenta aquí una variante del tópico romántico del genio aislado por la calidad de su mente o la excepcionalidad de sus acciones. Frankenstein y el monstruo comparten el vínculo íntimo de la creación, pero también se ven mutuamente reflejados en su soledad: impuesta y permanente la del monstruo, e inducida por la ambición de derrotar a la muerte la de Frankenstein. Shelley, a diferencia de los sublimes ensimismamientos de Wordsworth o de los fragorosos aislamientos de Byron, tiene una consideración muy negativa de la soledad: vuelve a los hombres más tristes y crueles. La novela insiste una y otra vez en el elogio de la amistad, el fermento de las emociones e ideas que contribuyen a una vida alegre y serena, más cordial y pacífica.
La idea de que el aislamiento y la soledad empeoran la vida humana permite a Shelley intervenir narrativamente en el problema del mal. En la disputa filosófica sobre si el mal es innato o resultado de una corrupción inevitable como pago para ingresar en la sociedad, Frankenstein juega contra los bandos. No es la necesidad (biológica o cultural) la que aproxima al hombre al mal, sino las circunstancias: una criatura rechazada o atacada, como lo son a menudo los inmigrantes o los desfavorecidos sociales, se protege del desprecio social con rebeldía, delincuencia o agresividad. Modulaciones que desde la perspectiva de los favorecidos se confunden con el crimen. El monstruo percibe este proceso con la transparencia de lo que se sufre en carne viva: “soy malvado porque soy desgraciado, si no puedo inspirar afecto, inspiraré terror”.
Al fin y al cabo, el monstruo que se enfrenta a su segundo rechazo es una criatura muy distinta a la que Frankenstein abandonó al poco de “nacer”. Mientras aprendía a leer cayeron en sus manos tres libros, cuidadosamente seleccionados por Shelley a favor de sus intereses narrativos: un Plutarco, el Paraíso perdido de Milton y el Werther de Goethe, de los que el monstruo aprende el heroísmo, la rebeldía y de lo que es capaz una sensibilidad desesperada. Con este equipaje de conocimientos el monstruo pasa de sentirse un Adán a imaginarse como un Lucifer: de la impotencia a la voluntad; de la víctima de un abandono por incumplir una ley que no comprende a erigirse como un rebelde con un propósito: obligar a su creador a que “dé vida” a una compañera con la que escapar de su aislamiento extremo.
Al descubrimiento del monstruo de que no está obligado a obedecer, de que cualquier criatura tiene abierta la puerta de la rebeldía, se suma la constatación de que en su calidad de dios menor Frankenstein no es omnipotente, ni siquiera tan poderoso como un Apolo o un Loki. ¿Qué criatura no obligaría, si pudiera, a sus dioses a hacerla feliz? Y la idea que el monstruo alienta de un trato, sustentada como está en la fuerza (dado que Frankenstein ni le permite negociar ni le ha procurado otras pautas morales), se superpone al chantaje: si no le “da vida” a su compañera, arrebatará a cambio la de los seres queridos de su creador.

Frankenstein plantea una pregunta todavía mejor: ¿qué clase de dios se privaría de hacer feliz a sus criaturas? ¿Para qué dar vida si no la podemos elevar por encima del desconcierto y de la angustia? Y lo cierto es que, si repasamos la serie de panteones ante los que la humanidad se ha arrodillado, depositado sus esperanzas o ensangrentado sus templos, ningún dios, ya sea encarnado en los elementos, empujado por el amor, bajo la forma de un símbolo o encerrado en un principio racional, parece haber salido airoso en la aspiración de que sus criaturas disfrutasen de una existencia sin dolor, angustia, enfermedad o muerte. ¿Qué va mal en la creación? ¿Qué fallo serpentea en la decisión de dar vida?
A las respuestas convencionales (crueldad e indiferencia), el ángulo gnóstico de Shelley añade una nueva posibilidad: la impotencia. Una incapacidad (o si se prefiere una falta de grandeza) que también puede manifestarse como incomprensión. Frankenstein participa como diosecillo de ambas: no consigue que las personas que rodean al monstruo le quieran (o por lo menos le acepten), y se le escapan por completo sus motivaciones: no logra ponerse en su lugar ni anticipar su comportamiento. Podemos juzgar con severidad a Frankenstein, pero ¿no se parece a Yavhé cuando se sorprende primero, y se enfurece después, con las decisiones que su criatura humana toma con el libre albedrío que le ha proporcionado? Esta incomprensión (la ignorancia sobre el devenir futuro de lo creado) inclina la decisión de Frankenstein: incapaz de prever si la compañera del monstruo incrementará la fuerza de su desafío contra la humanidad, e inseguro de cómo reaccionará el monstruo si su compañera le rechaza, decide incumplir su parte del trato: el monstruo seguirá solo.
Shelley respeta el único principio inalienable de cualquier novela: los argumentos deben estar situados en las circunstancias, alineados en el carácter del personaje. Las ambiciones y decisiones morales tanto de Frankenstein como de la criatura son atendibles en su propia salsa de intereses, las comprendemos, aunque rechacemos las crueles consecuencias para el otro. Comprendemos los miedos de Frankenstein, pero lamentamos que destierren para siempre al monstruo en la desesperación de la soledad. Y comprendemos la herida del monstruo y la humillación a la que le somete su creador, aunque nos repugna la masacre con la que decide vengarse de su creador.
Porque, a diferencia de Frankenstein, el monstruo sí cumple con su promesa: juega a su favor que no está sujeto a las leyes de los hombres. El monstruo es más firme, más comprometido, menos refinado. Pero si es capaz de recorrer a toda velocidad el camino que lleva de la frustración a la venganza es gracias a que su creador se desentendió de sembrar en él frenos morales, y no está sujeto a ninguna lealtad social que no sea la contemplación de sus estados de ánimo. El monstruo es sin doblez, y carece de flexibilidad.
Sea como sea, a lo que asistimos en las funestas páginas finales de la novela es a cómo Frankenstein pasa de ser un dios menor a la víctima trágica del destino que le impone su criatura. Después de todo, parece advertirnos Shelley, Frankenstein es un diosecillo demasiado humano para desentenderse de las consecuencias de sus obras, atrapado como está, aquí y ahora, con su creación. El hombre parece condenado a ser un dios defectuoso. Pero, ¿no será la propia idea de la creación la que está herida desde su arranque?
Epicuro aseguraba que si los dioses eran felices era porque vivían entregados a una parálisis de indiferencia en los espacios que se abren entre los mundos creados. Claro que, después de todo, ¿qué sabemos nosotros, pobres plenitudes perdidas en el vacío, las cuentas que la escala completa de los dioses tendrá que rendir ante los tribunales cósmicos ante los que nuestra imaginación se estremece? ![]()





