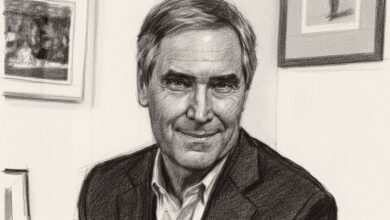Enero, 2026
¿Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán sus hogares? Aunque de origen cristiano, la tradición del Día de los Reyes Magos se fue moldeando como una celebración o festividad sincrética. Hoy, el ‘Día de Reyes’ se asocia principalmente con la entrega de regalos a niñas y niños la mañana del 6 de enero. En Salida de Emergencia quisimos hacer un ejercicio literario, divertido, para celebrar su llegada. Le pedimos a algunos amigos y colaboradores que escarbaran en su memoria para responder una pregunta: ¿cuál era el recuerdo más presente, más vívido —de preferencia más bonito, aunque nos escuchemos cursis—, que tenían del 6 de enero?
Una avalancha para conquistar colinas o montículos
Rogelio Guedea
Nunca olvidaré mi gran deseo de tener una avalancha, tal como las que aparecían en los comerciales durante el programa En familia con Chabelo. Lo tengo presente vívidamente. El chico que iba en la avalancha la conducía con intrepidez, en una pista diseñada para el caso. Yo realmente alucinaba. Y entonces se la pedí a los Reyes Magos, mientras me imaginaba a mí mismo recorriendo a gran velocidad las calles empedradas de mi barrio, subiendo por banquetas, conquistando pequeñas colinas y montículos, incluso atravesando el río Manrique, que estaba a una cuadra de mi casa. Pensé también en colgarme la mochila y usarla para irme a la escuela, al fin que las banquetas eran anchas a todo lo largo de la avenida 20 de Noviembre.

En efecto, la hermosa avalancha llegó (envuelta en una caja de cartón) y yo no pude esperar para montarme en ella y salir a recorrer todo mi barrio. La desilusión fue, sin embargo, tan grande como mi deseo de tenerla, pues cuando me subí y me di cuenta de que no había manera de avanzar sin que una fuerza humana tuviera que empujarme por la espalda, entonces todo el mundo se me vino encima, y pronto me di cuenta que lo que yo había visto en la tele (de que la avalancha avanzaba como si trajera un motor integrado) había sido una engañifa para mí. La avalancha terminó arrumbada en el cuarto de tiliches, y así fue que ni siquiera recorrí el barrio, ni subí colinas o montículos, ni mucho menos fui y vine a mi escuela, como yo había soñado. Arrumbada en el cuarto de tiliches y al poco tiempo tirada en el basurero municipal junto con otros objetos inservibles que ya no quería mi mamá en la casa. ![]()
La revolvedora
Víctor Roura
No olvido ese momento, si bien no preciso el año, en que recibí aquel 6 de enero una revolvedora que jamás he vuelto a ver en mi vida, un juguete que superaba a todos los carros del mundo.
Tampoco recuerdo haberla explícitamente pedido, aunque estoy cierto de que los regalos nos llegaban como sorpresas azarosas, por eso me sorprendió tanto la belleza de la revolvedora.
No podía creerlo.
Esa pequeña revolvedora ha sido el juguete más preciado que en mis manos he tenido, y la jugué como endemoniado todos los días, aunque no supe cuál fue su destino, si sus llantas se poncharon o si el carrito poco a poco fue sucumbiendo con el paso del tiempo, si su tambor rotatorio dejó de dar vueltas o si se estrelló con otros juguetes causándose irreparable daño.
También recuerdo que aquel 6 de enero los Reyes Magos dejaron un recado felicitando a los tres niños que vivían en ese departamento de la colonia Moctezuma, asunto —el de la carta— que, extrañado yo de ella, dije a mis dos hermanos (aún no nacía el menor) que era muy raro que la carta estuviera escrita con tinta verde, la misma que usara mi padre, y que la letra fuera idéntica también a la de mi padre, pero ninguno de mis hermanos, con fortuna, me hizo caso, entretenidos como estaban con sus respectivos regalos.
(Por cierto, muchos años después supe que sinónimos de revolvedora eran, o podían ser, hormigonera, betonera o mezcladora.) ![]()
No había ilusión
Lillian van den Broeck
Ponía el zapato debajo del árbol de Navidad. Eso era todo. Por la mañana encontraba cinco pesos adentro. Los sacaba, los dejaba en algún lado y tal vez iba a desayunar. No corría por el pasillo. No gritaba. No había cajas grandes ni papel brillante que romper.
Los juguetes ya habían llegado con Santa Claus, dos semanas antes. Así que el 6 de enero era un día normal con un zapato de por medio.
Por la tarde comíamos rosca de Reyes. Eso sí pasaba. Todos partían en desorden su pedazo, alguien encontraba el muñeco y luego alguno decía que le tocaba pagar los tamales. Yo me comía mi pedazo, recuerdo mirar la fruta seca de encima, esa cosa verde y roja que entonces no sabía qué era. El pan estaba bien. Ni muy dulce ni muy seco.
Mi primera infancia la viví en Los Ángeles, donde nadie hablaba de los Reyes Magos. No existían. Así que cuando llegamos a México y me dijeron que pusiera el zapato, lo hice porque así se hacía. No porque esperara algo.
A los cinco años mi prima me dijo que Santa Claus no existía. No me lo dijo en secreto ni con cuidado. Se burló. Los demás se rieron. Yo me quedé callada un rato y seguí dibujando mi libro de iluminar.
Tal vez por eso el día de Reyes nunca me causó nada. Ya sabía cómo funcionaban las cosas: poner el zapato, recibir el billete, comer rosca. No había misterio. No había espera. Sólo el pequeño ritual de una fiesta que no era del todo mía. ![]()
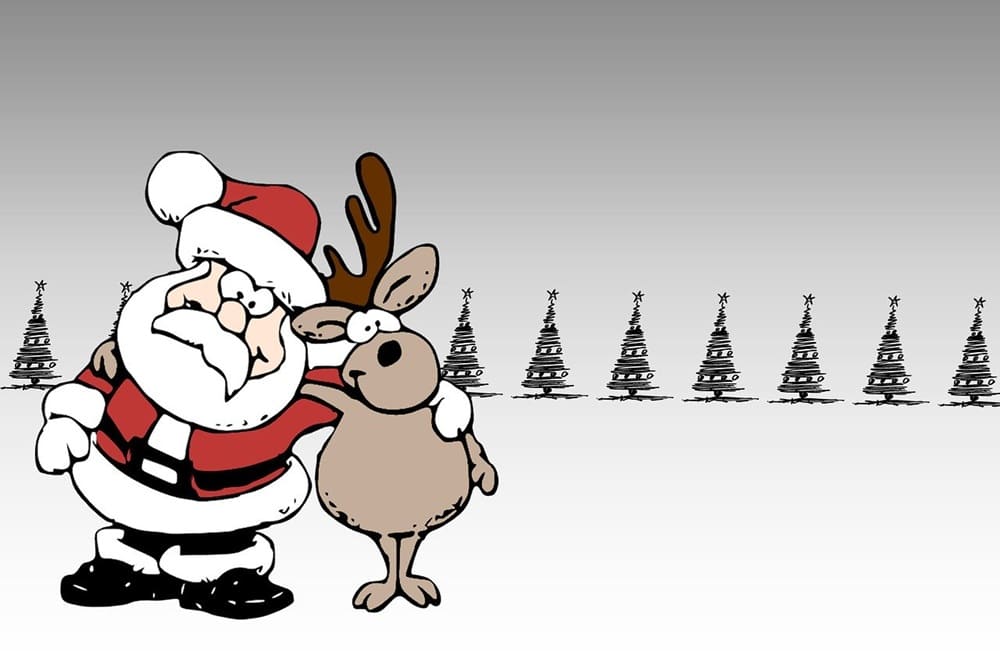
La sabiduría heredada por los tres Reyes Magos
Estefania Ibañez
En algún recoveco de la casa en que crecí, en Ensenada, B. C., se encuentra una fotografía mía que jamás he visto (y no me hace falta ver). Me hablaron mucho de ella, eso sí, y me dijeron que fue hecha el Día de Reyes Magos de 1995.
Me dijeron también que la emoción de quienes estaban a mi alrededor motivó la intención de materializar ese momento porque la alegría de ese día —¡mí alegría!— no la habían contemplado así, y estoy segura que nunca volvió a aparecer de la misma manera.
Resulta que, al centro de la instantánea, estoy yo, con un traje morado (mi color favorito) y una sonrisa desbordada, destrozando el papel de regalo de una caja donde aguardaba por mí el triciclo que tanto deseé y, que ahora sé, lo consiguieron con mucho esfuerzo mis padres.
Él, católico a más no poder, nacido en Acapulco, Guerrero, y ella, agnóstica y originaria del puerto —éste influenciado más por el Santa Claus estadounidense—, acordaron adoptar las tradiciones culturales, pero con su propio sello.
Pese a la crisis económica noventera que vivieron, nunca olvidaron echarle monedas al cochinito para que, cada seis de enero, llegaran obsequios al modesto hogar.
A veces mi hermano y yo recibíamos calcetines o suéteres, y yo me preguntaba: “¿qué más puedo hacer con las prendas además de ponérmelas?” A veces mamá y papá nos regalaban, junto con la rosca de Reyes, paz y salud, y yo me cuestionaba: “¿a esos estados los puedo moldear como a la plastilina?
Mi ingratitud de infancia no me enorgullece, sólo que ahora, a 30 años (y cachito) de esa imagen y a dos mil 800 kilómetros de distancia geográfica, en la Ciudad de México, donde las tradiciones se viven con otro sublime folclore, esta morra hereje, que le toca ser su propia “Reina Maga”, prioriza la paz y la salud, los calcetines y los suéteres, que, más que nada, abrigan el corazón.
Y bueno, esa conciencia y gratitud sólo se logran ver con la altura que te da la edad, y —claro— con la sabiduría heredada por Melchor, Gaspar y Baltasar. ![]()
Las tres reinas
Fernando de Ita
En los llanos de Apan de la mitad del siglo XX los Reyes Magos reinaban sin competencia alguna en el imaginario infantil de sus habitantes. En la Hacienda de Chimalpa nada sabíamos del señor gordo vestido de rojo que viajaba en un trineo tirado por renos para repartir juguetes a los morros del mundo. En cambio, esperábamos a Melchor, Gaspar y Baltasar como los perros esperan a sus amos, con júbilo, esa plenitud de estar en el mundo que únicamente los animales y los niños alcanzan a conocer.
En la Hacienda de Chimalpa había un tropel de mujeres de todas las edades que ayudaban, de distintos modos, al quehacer cotidiano de aquella enorme fortaleza del siglo XVII que ya acusaba el paso del tiempo y comenzaba a resentir la invasión del trigo en los campos de maguey, irrupción que terminó por imponer la cerveza sobre el pulque como bebida popular.

Del 16 de diciembre al 6 de enero también había en la hacienda una banda de niños de cinco a 12 años comandada por mi primo Juan de Dios que era un diablo. Como era hijo del dueño y un chamaco agraciado, Juan tenía ascendencia sobre las jóvenes sirvientas que en aquel día de reyes fueron un regalo tan deslumbrante para mis ojos que aún destella su recuerdo en mis pupilas.
Juan de Dios vistió a tres de ellas de reyes magos y el regalo consistía en sentarnos en una de las trojes para ver cómo entraban Melchora, Gaspara y Baltasara para entregarnos el incienso y la mirra de su desnudez. Fue la primera vez que vi a una mujer completamente desnuda y de frente. Basta decir que esa imagen me marcó la vida para siempre. ![]()
Buenos ladrones
Vicente Francisco Torres
Mis recuerdos del día de Reyes no son buenos y no voy a victimizarme. Prefiero contar una anécdota que tiene que ver con el primer libro cuya lectura escuché y para mí fue fundamental. A él debo la decisión para dedicarme, más que al estudio, al disfrute de las letras.
Cuando cursaba los estudios secundarios, Pascual Juárez Santiago, mi profesor de literatura, llegaba al salón, sacaba de una bolsa de su saco un libro de tapas rosas y nos leía un texto que nos sumergía en el mundo de la imaginación. Era Los más bellos cuentos rusos, uno de los Populibros La Prensa, que contenía un cuento llamado “Los ladrones”, de Arkadi Avérchenko. Nunca olvidé ese cuento que hablaba de unos bandidos conscientes y hoy, cuando pensaba en escribir algo para Salida de Emergencia, lo asocié con un recuerdo de mis seis años de edad.
El día en que tuve que hacer la primera comunión, mi mamá le pidió a Guadalupe Illescas, una vecina, que fuera mi madrina. La señora cumplió su cometido y me vistió todo de blanco. La experiencia de adulto me hizo comprender que ella era amante de Leopoldo Soberanes, un hombre que era dueño de varios camiones de la línea México Huixquilucan. Pero en esos años yo solo sabía que, si llegaba mi padrino, había que correr a besarle la mano porque él me daría un peso.
Una semana santa, el señor se llevaría a mi madrina de vacaciones y le pidió a mi mamá que le cuidara la casa. Había que dormir en su departamento para que los ladrones no lo vieran solo y se fueran a meter.

Una mañana, mi mamá se levantó de madrugada para salir a comprar leche en la Conasupo y me dejó dormido. Al regresar, encontró el departamento abierto, las cajoneras revueltas y yo seguía durmiendo como un bendito. Los rateros consumaron su atraco pero a mí no me tocaron un pelo porque no me di cuenta de nada.
Cuando regresaron mis padrinos, ella pensó que mi madre era cómplice porque los agentes policiacos la interrogaron varias veces. Mi padrino, que se había hecho notar en el barrio de Tacuba porque llegaba en un coche blanco, trajeado y con un sombrero de fieltro, no dio importancia al asunto porque, cuando llegó el día de Reyes, me trajo una pistola plateada con una funda muy bonita. No sé de qué material tan frágil estaba hecha porque, cuando quise ponerle las chinampinas para que tronara, se partió en dos.
Mi madrina dijo que yo tenía manos de lumbre. ![]()