Noviembre, 2025
Su nombre no sólo forma parte sino que es inherente a la historia misma del teatro en México. Y con justa razón. Actriz nacida en 1871, fue considerada como una de las grandes divas de finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, por su brillante presencia en los escenarios, se le conocería como la «Sarah Bernhardt mexicana». Pero, además de los dotes naturales para la escena, doña Virginia Fábregas fue asimismo una mujer sobresaliente como empresaria teatral: formó su propia compañía, comandó un teatro y apoyó gran cantidad de iniciativas. Fallecida en noviembre de 1950, para conmemorar el 75 aniversario luctuoso de la reconocida actriz, originaria del estado de Morelos, se realizó ahí un homenaje en el Centro Cultural Jardín Borda, el cual estuvo coordinado por su bisnieta Virginia Sánchez Navarro y el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de Morelos. Entre los participantes estuvo el reconocido crítico teatral Fernando de Ita, quien leyó estas líneas que a continuación reproducimos.
Primer acto
El 17 de abril de 1869, el presidente Benito Juárez firmó el decreto que le dio vida al estado de Morelos, de manera que la niña Virginia Fábregas García (Morelos 1871- Ciudad de México 1950), ya no nació en el Estado de México sino en el nuevo territorio de la federación, en la villa de Oacalco, del municipio de Yautepec que tenía en la caña de azúcar el origen de la riqueza de unos cuantos y la pobreza de muchos.
De haber seguido con vida es probable que don Ricardo Fábregas, de origen español, se habría convertido en otro de los hacendados que levantaron sus mansiones junto a los ingenios que convertían el néctar de la caña en azúcar refinada, pero el padre de la niña Virginia murió siendo ella muy pequeña y su madre, doña Úrsula García, tuvo que emigrar con su prole al lejano y costero estado de Campeche en donde la futura diva del teatro mexicano trabajó desde la edad de 12 años en diversos menesteres, aprendiendo desde temprana edad que nadie le regalaría nada para llegar a ser una de las mujeres más prominente del México de entre siglos.
De regreso al centro del país, la joven Virginia Fábregas García estudio en la Ciudad de México para maestra normalista y fue nada menos que don Justo Sierra quien le dio su título cuando ella contaba con 16 años, y su primer trabajo fue a señas y gestos porque comenzó como docente en una escuela de sordomudos. Desde pequeña, la niña Virginia había mostrado sensibilidad para la risa y el llanto ornamentales, es decir, sofisticados, pero su camino a Damasco —su deslumbramiento artístico— llegó cuando pudo ver a Sarah Bernhardt, la diva francesa que visitó México en la primera gira que hizo por Latinoamérica en 1887. No se sabe la fecha exacta en la que la futura comediante vio por primera vez a Sarah de Francia, pero es un hecho que la incipiente actriz morelense hizo su primera aparición en el teatro en una función benéfica con el soliloquio La primera carta, de un tal Noriega, en el Teatro Principal en agosto de 1888, solo un año después de la conmoción que le provocó ver a la actriz mítica del siglo XIX. De ahí, tal vez, que en la cima de su larga carrera al estrellato la llamaran la “Sarah Bernhardt mexicana”.

Segundo acto
Para entender a cabalidad el mérito de una mujer del siglo XIX que fue ganando prestigio en el teatro, se requiere enmarcar ese afán precisamente en las condiciones sociales, morales y económicas que prevalecían en aquella sociedad decimonónica, muy afrancesada en el vestir, el yantar y en los muebles de la casa, pero muy española con el honor de las muchachas. Aunque ya a finales del siglo XVIII las actrices eran parte esencial de las compañías estables y los carros de comedia que recorrían la legua, no dejaban de ser juzgadas como personas deshonestas y propicias a la concupiscencia de la carne, en parte porque algunas de ellas fueron motivo de escándalo, pero, sobre todo, porque la moral dominante era dictada por la iglesia y el qué dirán, de manera que para las señoras de su casa las actrices eran parte de la doble vida que llevaban sus maridos: una para el hogar y otra para el folgar (este último verbo intransitivo en desuso que significa…, eso que usted imaginó).
La joven Virginia Fábregas tuvo el tino de iniciar su carrera bajo el paraguas de la “Sociedad Carlos Escudero”, patrocinada por la primera dama del país, doña Carmen Romero Rubio de Díaz, de manera que sus primeras presentaciones en público fueron benéficas y fue precisamente para el Asilo de Mendigos que dio una función, en el Gran Teatro Nacional, del soliloquio de un tal E. Blanco llamado Día completo, donde la vio el actor español Leopoldo Burón, que, gratamente impresionado por su porte y su gracia expresiva, la contrató para su compañía con un salario de 300 pesos mensuales, cantidad nada despreciable para una debutante porque en 1892 un trabajador promedio recibía un peso diario o 26 pesos al mes (ya que los domingos de guardar no se pagaban).
Aquella joven de 21 años hizo su debut profesional el 30 de abril de 1892 como la dama joven de Divorciémonos, de Victorien Sardou, y de Un crítico incipiente, de Echegaray, citado así no por desdén sino porque su nombre completo es muy largo: José María Waldo Echegaray y Eizaguirre (por cierto, Nobel de Literatura en 1904). Empero, más que los nombres, lo notable aquí es que al dar el salto al teatro profesional la joven actriz pasó a textos mayores, esto es, a una mayor exigencia expresiva que debe resolverse con la técnica, mejor dicho, con la mecánica de aquellos tiempos cuando la escuela de las actrices eran las funciones diarias basadas en la imitación y exageración de las emociones, y en la claridad y potencia de los gestos y la voz. La técnica permite matizar el discurso, afinar gesticulaciones, sorprender al espectador con una intención nueva o mejorada. La mecánica es la repetición de lo mismo. Acaso el actor Burón le ayudó a la joven actriz a entender la diferencia, o tal vez los ocho años que pasó con su Compañía —y no me refiero a la personal sino a la profesional— le permitieron saber por sí misma la diferencia. Con la Compañía de Burón, la primera Virginia Fábregas hizo extensas giras por México y Cuba cuando entonces, repito, la mejor escuela para una actriz eran las tablas y el trato directo con el público, con los públicos, porque sobre todo de país a país cada uno tiene sus preferencias.
Aunque hoy multitudes de seres humanos entre los 15 y 45 años dan la vida por asistir al concierto de su cantante o grupo preferido, creo que la experiencia decimonónica de ver en el teatro a una figura estelar del espectáculo tuvo la conmoción de lo irrepetible. Hoy sólo debes apartar tu boleto a tiempo o ver en tu celular el concierto que perdiste; en aquel entonces era una cita personal con ese acontecimiento que tal vez jamás volvería a suceder. Aquí cito el testimonio de Antonio Magaña Esquivel, uno de los críticos más ecuánimes de la segunda parte del siglo XX mexicano: “En mi primera juventud tuve el privilegio de ver en Mérida a Virginia Fábregas en Hedda Gabler, de Ibsen, y desde entonces quedé en deuda con ella porque su actuación acrecentó mi amor al teatro”.
Al respecto hay que anotar que en el primer cuarto del siglo XX el director de escena sólo existía como amanuense de actrices y actores, como espejo del vestuario y el maquillaje, como réplica del texto en los ensayos y como paño de lágrimas. Sin duda hubo excepciones, pero aún no llegaba a México el director japones Seki Sano para apoderarse del escenario y vituperar públicamente a la diva que heredó el cetro de la Fábregas como la mejor actriz de México, María Teresa Montoya, a quien Seki llamó cacatúa vociferante porque su estilo era una exageración de la vieja escuela española ya de por sí pasada de tono. En suma, otro de los méritos de doña Virginia fue confiar en su intuición y buen gusto para ir depurando su oficio y regresar a México, luego de ocho años de gira, ya como primer figura de varias compañías importantes de la época, como la de Paco Alba y los Hermanos Macedo. Hasta sus 32 años de vida, doña Virginia había escalado por sí misma un mundo dominado por el patriarcado, pero había llegado la hora del matrimonio para seguir trepando la cuesta del éxito sin el acoso que sufría una mujer sola, así que casó con el abogado Francisco Cardona, quien estaba tan enamorado de ella que abandonó su profesión para convertirse en comediante y viajar juntos a Francia y España para “ver teatro y actores modernos que les sirvan de modelo”, según una nota de El Universal Ilustrado de los primeros años del siglo XX, pues fue en 1903 cuando la pareja llegó a Europa y sólo un año después ya estaba por protagonizar una obra muy intensa y sombría de Echegaray, El loco de Dios, en el que el personaje femenino es sobresaliente. Esta obra se estrenó en Madrid en 1900 con dos figuras históricas del teatro ibérico: María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y sólo un año más tarde la Fábregas la montaba en el Teatro Renacimiento de la Ciudad de México, de manera que cuando se supo que la pondría después en la mismísima ciudad de su estreno la crítica afiló sus puñales por el atrevimiento de esa mexicana desconocida de ponerse a la par de María Guerrero.

Tercer acto
En la obra de Echegaray, como ya dijimos Nobel de Literatura, Gabriel Medina es un hombre de gran talento, pero eso no evita, más bien propicia, que se crea “el loco de Dios”. Su padre dramático lo describe como un ser que consuela y que hace daño, que atrae y que repele y que al fin enloquece a quienes lo rodean. Tal es el personaje al que se enfrentó la nativa de Yautepec, Morelos, en su afán de darse a conocer en el centro universal del teatro en lengua española: Madrid, la capital de España.
Fuensanta es un personaje fascinante, porque, adorando al loco al grado de gritarle en un parlamento que él es su dios, el loco no la ve como una mujer bella y noble de cuerpo y alma sino como un ser contrahecho de ambos elementos. Había entonces que tejer fino para ser una belleza deforme sin ser grotesca en una atmósfera ya de por sí fársica, pero también sublime, porque en sus mejores momentos Echegaray alcanza la altura del arte. En suma, el triunfo de Virginia Fábregas en Madrid fue tan resonante que con las ganancias de su estancia en teatros peninsulares la señora regresó a México para comprar el Teatro Renacimiento, que estaba en un solar del siglo XVI, en donde actualmente está la calle de Donceles, en el ahora Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ese teatro fue inaugurado en 1899 y pronto fue la competencia del Teatro Arbeu y el Teatro Principal, y desde 1907, ya con el nombre de Virginia Fábregas, fue uno de los foros más relevantes de la primera mitad del siglo XX.
En 1911, la Fábregas se divorcia de Francisco Cardona y emprende una gira por Latinoamérica que le dará fama continental, de manera que a su regreso es la reina del escenario estrenando una ensalada de obras lo mismo de autores españoles y mexicanos que europeos de talla internacional, como Henrik Ibsen y Thomas Wolf. Entre el centenar de obras dramáticas que interpretó Virginia Fábregas destacan María Estuardo, de Vittorio Alfieri, por ser una tragedia del siglo XVIII; Doña Diabla, de Fernández Ardavín, por su trama de telenovela; Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Blasco Ibáñez, una alegoría bíblica en la que dos familias hermanadas pelean en bandos opuestos durante la primera guerra mundial; y La venganza de la gleba, de Fernando Gamboa, el autor de Santa, acaso la novela más atrevida de la época en virtud de su referencia explicita a la sexualidad.
El caso es que doña Virginia tendría hoy Licenciatura, Maestría y Doctorado en actuación, dirección escénica y gestión cultural, porque la práctica le dio la enseñanza natural del teatro, y por natural quiero decir aquello que no otorga Salamanca: la intuición y el don de observar en otros a todos para armar primero el tipo y luego el prototipo de la criatura humana que se sube al escenario.
Para tener el panorama completo de “la forma antigua de hacer teatro”, debemos considerar que éste era la pantalla en la que se contaban historias de dicha y desgracia desde adentro del celular. Como la gente de antes no podía prender un aparato para ver el mundo, era el mundo el aparato, el espacio en blanco en el que hombres y mujeres como las que estaban en las butacas, los palcos y galerías, se mostraban por ellos y para ellos: para el público. Desde hace siglos el público ha sido la gloria y la pesadilla de la gente de teatro. Doña Virginia no tenía a una academia de eruditos universitarios para juzgar su repertorio y la manera de llevarlo a cabo, pero tenía a la gente que iba al teatro. Eran ellos, esa nebulosa biológica que se sienta en las butacas, quienes dictaban el repertorio desde la taquilla, porque, ojo generación Z: no había teatro subsidiado por el gobierno. El tema da para mucho, pero debo ir cerrando mi plática con doña Virginia…
Así que, antes de concluir, les comparto la postal de un momento histórico para el teatro en México.
Año de 1935. Palacio de Bellas Artes. Se abre el virtuoso telón de cristal y van entrando a escena Virginia Fábregas, María Teresa Montoya y Fernando Soler. Y lo mismo los fifís de palcos y platea, que la gleba de galería, da un aplauso que aún resuena en los oídos de los muertos que se quemaron las manos en representación del gentío que sin haber estado en el teatro supieron del encuentro de tres de sus representantes genuinos, quiero decir, personales. La obra: Besos perdidos, de André Birabeau, uno de los dramaturgos franceses más constantes y representados de entre siglos. Pero lo trascendente para el teatro, esto es, para el público, fue ver al sueño de sí mismos reunidos en la plataforma más importante del país. Yo estoy seguro de que hoy esa imagen habrá tenido muchos millones de vistas. Por ello, ahora, levanto mi copa simbólica para brindar por la vida y la obra de doña Virginia Fábregas. ![]()





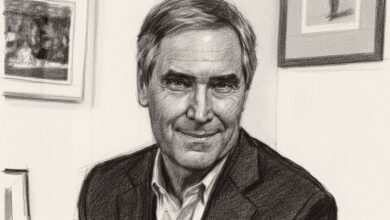
Mi querido y enterado colega Lázaro Azar me hizo en privado una corrección evidente: la Fábregas no pudo ver a Sara Bernhardt en el Palacio de Bellas Artes !porque aun no se había constrído!. Vi la nota en un diario de la época que daba ese dato y no hice la cuenta de los años. Mea culpa.