3 veces 7
Julio, 2022
Eran los años veinte, y María Clementina Clara Pomposa Genara Rodríguez Sagaón Dodd llevaba consigo el nombre más poético y largo de la región. Desde los catorce años fue maestra de una pequeña escuela en Real de Monte, Hidalgo, un pueblo con minas de plata en lo más alto de la montaña. Una mañana, Clementina abrió la puerta y encontró un sobre en el suelo, sin remitente ni destinatario. Lo abrió y leyó: “Ven y sálvame”. Un cuento de Alejandra Spinoso Franco.
A mi abuelita Quemita y a mi Ma
Eran los años veinte, y María Clementina Clara Pomposa Genara Rodríguez Sagaón Dodd llevaba consigo el nombre más poético y largo de la región. Desde los catorce años fue maestra de una pequeña escuela en su pueblo, Real de Monte, Hidalgo, un pueblo con minas de plata en lo más alto de la montaña. En aquella zona, las nubes bajaban a distintas horas, y eran tan densas que no permitían ver ni a un metro de distancia.
Clementina tenía tres orígenes: era huasteca, checa e inglesa. De este último origen, retomaba con gusto las costumbres y modales, y por ello es que en las tardes, a las cinco en punto, tomaba el té con su familia; también le apasionaba el tenis y los libros de Historia.
El padre de Clementina se llamaba José Rodríguez, y años antes había fundado una escuela para que los hijos de los mineros pudieran tener una buena educación. Desde la adolescencia, Clementina apoyaba a su padre con los grupos de quinto y sexto de primaria. La escuela era pequeña y contaba únicamente con tres salones: reunían a los de primero y segundo en uno; a los de tercero y cuarto, en otro, y en un último, a los de quinto y sexto. Para tener donde vivir, los dueños de la Mina le dieron a José “La Casa Grande del Pueblo”, mejor conocida como “La Casa de la Raya Vieja”.
Todos los días, al finalizar las clases, Clementina iba a entrenar basquetbol con los alumnos de quinto y sexto grado. Al principio, solo eran ella y los chicos, hasta que un día apareció Juan Franco Espinoza de los Monteros.
Juan venía de una familia muy humilde, donde los niños tenían que trabajar desde temprana edad. A sus escasos once años, Juan empezó a laborar en la mina, y diez años después conoció a Clementina. Era un chico muy guapo y tímido, alto, de ojos azules, al que le apasionaban los deportes, especialmente el futbol. Cuando terminaba su jornada de trabajo, salía de prisa a refrescarse en los baños públicos que quedaban cerca de la cancha de basquetbol.
En un inicio, cuando Clementina se encontraba jugando con los niños en la cancha, el joven apuesto la miraba desde una esquina; para ella no había malicia en él, así que no sentía temor. Al contrario, le parecía un joven agradable.
Un buen día, Juan decidió dar el paso decisivo y se acercó.
—¿Puedo apoyarla con el grupo? —preguntó.
—¡Claro! —Clementina aceptó con gusto.
A partir de que Juan llegó, la alegría y la diversión comenzaron a ser parte de la vida de Clementina.
El acuerdo entre los del equipo era que todas las mañanas, a las seis en punto, pasarían por la maestra y tocarían la puerta tres veces para irse juntos a la escuela. Una mañana, poco antes de las seis, tocaron a la puerta con un tono desesperado. Clementina bajó sorprendida y un tanto molesta por la forma en que habían golpeado; abrió la puerta y encontró un sobre en el suelo, sin remitente ni destinatario. Lo abrió y leyó: “Ven y sálvame”. La caligrafía era muy elegante, pero no tenía firma ni ninguna otra señal, solamente esas tres palabras.
Con el corazón agitado, Clementina cerró la puerta y metió de nuevo la carta en el sobre. Se sentó en las escaleras con el cuerpo helado y la cabeza dando vueltas como un trompo.
Al minuto siguiente, volvieron a tocar a la puerta, y Clementina pegó un brinco que casi la hizo llegar hasta el techo. Respiró profundo, y en cuestión de segundos reaccionó al darse cuenta de que eran los tres golpes acordados con los muchachos del básquet. Abrió la puerta con la mano temblorosa y sus alumnos se quedaron perplejos al ver su pálido rostro.
—¿Le pasa algo, maestra? —le preguntaron.
—Nada, no es nada, gracias —mintió Clementina, a quien todavía se le veía el rostro pálido.
Subió rápido a su habitación por las cosas, dejó el misterioso sobre en el tocador, tomó su rompevientos y salió con ellos rumbo a la escuela.
La joven pensó en aquel acontecimiento todo el día. Era algo que distraía su atención y la desconcertaba.
Cuando regresó a su casa, subió a su habitación, dejó su morral sobre la cama y, al mirarse en el espejo, vio aquel sobre. Lo tomó de nuevo y su mente volvió a la escena matutina con una extraña sensación en el cuerpo. En eso, llamaron a la puerta del cuarto: era Guadalupe, su madre, para avisarle que la cena estaba lista.
Pasaron dos semanas sin mayor novedad, hasta que una mañana de sábado, a la misma hora, un poco antes de las seis, tocaron de nuevo a la puerta. Esa mañana era especialmente fría; la neblina había bajado a ras del suelo y los vidrios estaban empañados por el calor de las chimeneas. Clementina abrió la puerta y no vio a nadie; salió y, de inmediato, pegó sus brazos al cuerpo por el frío que calaba la piel. Dio dos pasos hacia adelante, abrió bien los ojos y de pronto pudo ver, en medio de la densa neblina, la figura de un hombre de unos cincuenta años, vestido elegantemente, con un traje gris y un moño de corbata grande y negro, como el color de su abrigo.
Clementina abrió aún más los ojos, y lo saludó dando los buenos días.
—¿Qué se le ofrece? —preguntó.
Sin responder, el hombre movió la mirada hacia arriba, estiró el brazo, y con la mano le señaló la fachada de la casa, arriba…
Clementina volvió a dar otros dos pasos adelante y se volteó tratando de ver y enfocar la mirada, pero no notó nada.
—Dígame qué es lo que se le ofrece —volvió a decir.
Cuando Clementina regresó su cabeza, se dio cuenta de que el señor había desaparecido.
A partir de ese día, cada vez que salía de su casa, levantaba la vista y escudriñaba la pared, pero no encontraba nada especial. La casa era grande, de dos plantas, y comenzó a recorrerla metro por metro, por fuera y por dentro. En la planta alta había un estudio repleto de libros y un enorme escritorio. También había cinco habitaciones: la grande era de los padres; otra, para los hijos varones; otra más estrecha, para Delfina y Agripina; otra era para Lupita, la hermana menor y Carlota, mejor conocida en la familia como Madecita. La última habitación, la de Clementina, tenía un gusto exquisito. Le habían regalado el buró de su abuela Clara con una lámpara de porcelana rosa donde Clementina había puesto un portarretratos con una foto antigua de toda la familia sentada en el jardín. Tenía un tocador antiguo del que emanaba aquel peculiar olor del cedro mezclado con la naftalina, un mueble hermosamente labrado con repisa de mármol y un espejo biselado; las cortinas blancas, satinadas, cubrían la ventana que daba al jardín, desde donde se podía ver el pueblo. Ese era su lugar favorito para estudiar, ya que las flores del jardín despedían un aroma único. Jazmines, rosas, hortensias, nardos, alcatraces, flores de múltiples colores, árboles frutales de durazno y manzana. Era una delicia percibir toda la vida convergiendo en ese espacio de la casa. También había una hiedra que trepaba por la pared y una zona de columpios.
Una tarde, antes de que bajara la densa neblina, Clementina se encontraba jugando con su hermano menor, Horacio, corriendo de un lado a otro y dando vueltas alrededor de la casa. Ella lo perseguía con risas y gritos, hasta que llegó el momento en que no pudo alcanzar más al veloz Horacio y decidió descansar, tomar aire y sentarse en una banca.
La joven jadeaba, completamente sofocada y sudorosa, cuando de pronto sintió unas manos que la tomaban por detrás, a la altura de la nuca, hasta alcanzar su barbilla. Las manos fueron levantando su cara poco a poco, dirigiéndola hacia arriba y a la izquierda. Sus ojos, más grandes que nunca, se dieron cuenta, en ese momento, de que ahí, cubierta por la hiedra, entre la ventana del estudio y el cuarto de los padres, había otra ventana grande.
El calor producido por aquella carrera dio paso a una helada sensación que recorrió su cuerpo y la fue dejando literalmente sin aliento. Tan rápido como había venido, la presencia de las manos desapareció, y solo quedó esa sensación de frío, que la dejó paralizada durante unos instantes, con la mirada perdida en el ventanal.
En ese preciso momento, Horacio la sujetó por detrás con un “¡Te atrapé!”, que le hizo temblar el cuerpo y desvanecerse en el césped. La neblina acechaba como un testigo silencioso, cada vez más cerca.
Horacio corrió a la cocina para avisar a su mamá. Guadalupe salió dejando en el fogón los duraznos de una futura mermelada y llamó de un grito a José.
Cuando Clementina abrió los ojos, se encontraba en su cama. Echó la mirada a un lado y luego al otro hasta que la pudo centrar en sus padres, que hablaban con un médico. Este les decía que se había sofocado con el juego y que no era nada de importancia. Clementina no podía emitir sonido alguno, tan solo miraba. El sopor no le permitía hacer más. Únicamente trataba de recordar lo que había sucedido afuera.
Sus padres la miraron:
—Descansa, hija —le dijeron.
Rendida, cerró los ojos y durmió profundamente.
Era domingo, Clementina se levantó muy temprano y, sin hacer ruido, se dirigió al pasillo. Caminó hasta quedar parada frente a la pared ubicada entre la habitación de sus padres y el estudio. Echó un vistazo y, con el quinqué en la mano, comenzó a alumbrar el espacio, mientras con la otra tocaba cada textura, cada recoveco. Al principio no encontró absolutamente nada que llamara su atención.
—¿Habrá sido un sueño? —murmuró para sí misma.
Se quedó quieta y se estremeció pensando que tal vez estaba demasiado presionada con sus actividades, cuando, de pronto, volvió a mirar fijamente y entonces… «¡La foto de la familia en el jardín!», pensó exaltada. De inmediato corrió a su habitación, tomó la foto y la revisó detenidamente. Pronto descubrió que, detrás de ellos, arriba, se distinguía con nitidez una ventana. Rápidamente se puso los botines, un abrigo y salió así, en pijama, cosa que nunca había hecho. En ese momento, nada era más importante para ella que confirmar su descubrimiento. Se dirigió al jardín, caminó con la mirada fija en el muro, hasta que por fin encontró aquella ventana oculta entre la hiedra. Era apenas el marco de madera lo único que se podía distinguir a lo lejos, el cual, a pesar del tiempo, parecía sólido.
Clementina volteó y de lejos vio venir al equipo de básquetbol. Instintivamente, se llevó la mano a la cabeza, pues había quedado de ir con ellos a la Sierra. Rápidamente se guardó la foto en el abrigo, corrió hacia la entrada y, con una sonrisa inusualmente nerviosa, les dio los buenos días, evadiendo su mirada y buscando en su cabeza algún pretexto para no acompañarlos.
—Les ofrezco una disculpa, pero no iré con ustedes, tengo un asunto que atender —les dijo.
Los muchachos se quedaron extrañados porque habían planeado con mucho tiempo de antelación aquella excursión. Pero no protestaron. Desconcertados, se fueron.
Clementina subió a su habitación, se cambió de ropa, bajó a la cocina y esperó, sentada en la mesa con un vaso de leche caliente entre las manos y sumamente pensativa, a que bajaran sus padres.
Empezó a escuchar los distintos ruidos de la casa, lo cual indicaba que la familia se había puesto en movimiento.
La primera que bajó fue Guadalupe, su madre, quien, sorprendida, le preguntó quién había calentado la leche. Clementina le cerró el ojo y con una sonrisa le dijo:
—En los libros encuentras de todo —mostrando lo que había preparado y dejado listo en la mesa.
Aquellas niñas habían sido tratadas como princesas; prácticamente no les dejaban hacer labores domésticas. Las ideas y traumas de José habían conseguido que las niñas se abocaran únicamente a estudiar. Guadalupe lo hacía todo. Pero Clementina era muy astuta, y había aprendido a escondidas a hacer algunas cosas, por lo que no reparó en encender el fogón esa mañana para calentar y preparar el desayuno para todos.
Los hermanos empezaron a bajar uno a uno; José descendió al final. Allí estaban todos, sentados en la mesa, adornada por lindos panes con nata y mermelada de durazno y zarzamora. En medio, la leche caliente en una jarra de plata y un jarrón de talavera sevillana con flores. Todos estaban en silencio, nadie hacía el menor ruido; en esa casa, nadie hacía ruido ni al comer, ni al dormir ni en ningún momento si José estaba presente. Solo cuando no se encontraba allí, la casa cobraba vida y se llenaba de bullicio.
Clementina desayunó nerviosa, a una velocidad fuera de lo normal.
—Me retiro, con permiso —dijo al terminar.
Recogió su plato y sus cubiertos, los dejó en la cocina y subió de prisa al estudio. Miró los cientos de libros que había, con los ojos bien atentos, y al final tomó uno que se titulaba “Mineral del Monte”. Se lo llevó a su cuarto, lo guardó en el morral, se vistió y se fue a la biblioteca del pueblo a investigar un poco más en aquellos viejos libros de pasta gruesa con olor a humedad y hojas amarillentas. En el libro que se llevó, contaban que fueron los españoles y luego los ingleses los que llegaron a poblar las tierras otomíes para explotar las minas. Los ingleses fueron echando a los últimos españoles que allí había, quedando finalmente como dueños y señores de esa zona gélida.

Aparecían fotos de las primeras construcciones del “Real”, la iglesia, y la plaza, y, a lo lejos, una casa grande. Abajo, escrito con tinta negra, se leía: “Oficina de Raya”. Clementina, con la boca abierta, tomó aire e inmediatamente reconoció su propia casa. Hojeó unas cuantas páginas más, vio otras fotos de los encargados y los mineros yendo a cobrar, y enseguida leyó acerca de un incidente curioso. Decidió detener su lectura ahí mismo. Colocando un separador en la página exacta, guardó el libro y salió de la biblioteca. Antes de llegar a su casa, pasó por el panteón inglés, donde se detuvo para mirar detenidamente algunas lápidas de los Dodd, sus antepasados. Luego continuó su camino con una sensación extraña, pero con ganas de comenzar el interrogatorio para saber qué era lo que en realidad había sucedido en esa casa y, sobre todo, qué secreto había detrás de aquella ventana invisible.
Llegó la hora de la comida y Clementina salió ansiosa a mirar nuevamente la ventana. Pronto se encontró en el lugar preciso, mirando aquel vestigio que ocultaba el misterio. Se quedó de pie largo rato, sin darse cuenta del paso del tiempo, hasta que un dolor en el cuello le indicó que era momento de reingresar a casa.
Se sentó a la mesa y, rompiendo la costumbre del silencio, comenzó a hablarle directamente a su padre, diciendo que había leído un libro de la historia del Real, que había visto fotos de la casa y anotaciones donde se decía que había sido una oficina de raya, el lugar donde se pagaba a los trabajadores de las minas. Le dijo que algo había ocurrido en aquel entonces, algo acerca de una desaparición, y que ese evento había hecho que la casa se mantuviera cerrada por muchos años. Los hermanos ni siquiera se inmutaron. José, por su parte, enfadado, soltó la cuchara y se quedó inmóvil. Se notaba claramente que la sangre comenzaba a hervir en su cara:
—Efectivamente, aquí fue la oficina donde se pagaba a los mineros, y ¿qué con eso? —dijo con enojo, sin siquiera levantar la vista.
Sin importarle el comentario, Clementina continuó con obstinación diciéndoles que algo había pasado allí, que un hombre le había estado escribiendo mensajes y se había aparecido en la casa, hasta que por fin pudo encontrar una misteriosa ventana tapiada que solamente se podía ver por fuera, pero no por dentro. Ella necesitaba saber lo había pasado y resolver ese misterio.
—Hay una ventana que se oculta por algún motivo. ¡Llévame ahora mismo o le pregunto a los dueños de la mina! —dijo Clementina.
—Hay una ventana que se oculta por algún motivo. ¡Llévame ahora mismo o le pregunto a los dueños de la mina! —dijo Clementina.
Guadalupe casi escupe la sopa y, en ese instante, los hermanos voltearon por fin interrogándose qué estaba pasando.
José, circunspecto, en completo silencio, se paró de la mesa y salió de la casa.
Clementina, con el pulso acelerado, tomó de la mano a su madre.
—Tranquila —le dijo.
Todos se levantaron de la mesa y su madre les pidió que se retiraran a sus habitaciones.
Dieron las cinco en punto, la hora del té. Clementina entró al salón donde ocasionalmente se reunía con su madre y sus hermanas mayores. A los pocos minutos, las puertas de la casa se abrieron…
José entró acompañado de unos hombres que cargaban picos y cinceles.
Entraron como bólidos, y con un apagado «buenas tardes», siguieron el paso apresurado de José. Subieron las escaleras. José les indicó el sitio en el que debían empezar a picar la pared.
Los hijos más pequeños se encontraban jugando en el jardín. Clementina y su madre dejaron sus tazas en la mesa. Clementina se metió una última galleta de mantequilla a la boca y se levantó de la silla. Las dos subieron agarradas de la mano; las demás permanecieron en la sala.
Los hombres comenzaron a romper la pared…
Conforme la pared caía, se comenzó a percibir un olor extraño. Poco a poco se volvió más intenso y comenzó a provocarles mareos. Todos sacaron de sus bolsillos pañuelos y paliacates. El resto del muro cayó de un golpe, dejando una estela de polvo que los cubrió por completo. Parecía que acababan de salir de la mismísima mina, cubiertos de polvo blanco y gris.
—¿Qué es eso? —Comentaron los hombres, entre la tos y el asco, señalando una mancha negra enfrente de ellos.
La figura de un esqueleto, vestido con ropas elegantes, que se conservaban aún en buen estado, apareció de pronto. Estaba amarrado a una silla con las manos y pies atados. Entre las piernas, se distinguía un trapo rojo, roído. Al parecer, había caído de la boca, que tenía la quijada completamente abierta.
Guadalupe gritó llevándose las manos a la cara. Los hombres, impávidos, voltearon a ver a José para preguntarle si lo conocía. José estaba paralizado, no podía hablar y su cara era como la de un niño. Fue Clementina la que lo hizo volver en sí:
—¡Viva! ¡Por fin lo liberamos! —gritó emocionada. Los hombres voltearon a verla, sorprendidos por la expresión, y luego regresaron a ver a José, en espera de sus indicaciones. José retomó el tono circunspecto.
—Yo arreglaré las cosas con el alcalde —dijo.
Luego les pidió que se retiraran, sacando del bolsillo del pantalón unos billetes que repartió entre todos.
José, Guadalupe y Clementina quedaron solos frente al cadáver. Al poco tiempo, Guadalupe decidió ir por algunas sábanas y José empezó a esculcar en los bolsillos del abrigo, en los que encontró, de un lado, una billetera y, del otro, un reloj de cuerda. En el bolsillo interior del abrigo apenas quedaban restos de un viejo librillo: su documento de identidad. José lo abrió y leyó con dificultad un nombre: John Murphy, británico.
Clementina y José hablaron poco. La respiración de ella era pausada. José se impregnó de su calma, tomó su chaqueta y se dirigió a ver al alcalde.
Al regresar allí, Guadalupe le contó las leyendas populares sobre “el caso del inglés”; la extraña desaparición de un señor que, hacía poco más de medio siglo, había llegado a Real del Monte con su hermano Thomas y había tomado en alquiler las minas, abandonadas por largo tiempo, que anteriormente habían pertenecido a los españoles.
John y su hermano Thomas crearon un distrito minero de Pachuca a Real del Monte.
Los primeros años con los ingleses fueron relativamente buenos para los mineros: había trabajo. Niños, jóvenes y adultos fueron reclutados nuevamente para laborar en las minas. No fue muy difícil falsificar las partidas de nacimiento de los menores para que pudieran entrar a trabajar.
El pueblo se vio invadido de nuevas costumbre; la influencia británica era evidente, y a algunas personas, sobre todo de clases acomodadas, les pareció que les había llegado la hora de experimentar el gran sueño de su vida: vivir como monarcas. Para otros, la dura vida continuó, como siempre, debajo de la tierra. Guadalupe prosiguió su narración.
«Pero llegó aquel día», continuó Guadalupe. Una mañana fría de octubre, bajó la primera tanda de mineros. En ella iba el pequeño hijo de uno de los trabajadores más antiguos de las minas, Antonio. A mitad del camino, uno de los cables de los elevadores se reventó, y los mineros quedaron pandeados de un lado; luego se soltó el otro cable, y el carro de mina golpeó fuertemente las rocas, una de las cuales alcanzó la cabeza del pequeño. Las campanadas del tres veces siete sonaron: era el aviso cuando ocurría un accidente. Aquel día no se pudo hacer nada…
Al poco tiempo, John desapareció.
—Ahora entiendo —dijo Clementina con los ojos llenos de lágrimas.
José regresó con el alcalde y otras personas más, y se llevaron el cuerpo de John.
Meses después, la familia de Clementina decidió dejar “la Casa de la Raya Vieja” para trasladarse a la capital del estado de Hidalgo: Pachuca fue su nuevo hogar. José abrió otra escuela y Clementina continuó trabajando para su padre.
Un día, cuando se dirigía rumbo a la escuela, oyó el grito de un niño voceador.
—¡Extra, extra, el caso del inglés desaparecido en el Real!
Clementina no dudó en comprar el periódico. En él aparecía, en primera plana, la foto de John Murphy en la época en que llegó a Real de Monte. Congelada, reconoció la foto del hombre que la eligió para ser liberado.
Decidió regresar a Real de Monte.
Al bajar del autobús, lanzó su mirada al cielo y, al bajarla, reconoció de inmediato a Juan, su viejo y gran amigo del basquetbol. Juan, vestido elegantemente, sostenía en sus manos un ramo de rosas.
Desde ese día, se hicieron novios. Pasaron siete años para que se casaran. Juan había ascendido de puesto en la mina y le asignaron “La Casa de la Raya Vieja” como vivienda. Clementina no opuso ninguna objeción; estaba feliz de regresar a su viejo hogar. Sin pensarlo mucho, decidió construir un altar en el lugar exacto del antiguo ventanal. ![]()



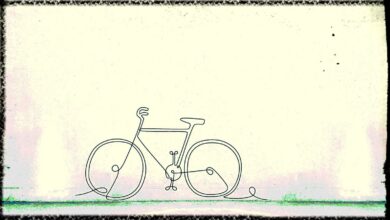


Bravo. Maravilloso relato. Muy bien concebido.
Muchas gracias, aprecio mucho que lo digas tú gran escritor.
Hermoso 👏👏👏
Gracias Calrita, un besito.
Enhorabuena!! Gran cuento, me encantaría leer mas sobre las aventuras de Clementina!
Hay mucho más que estoy poniendo en papel. Te quiero.