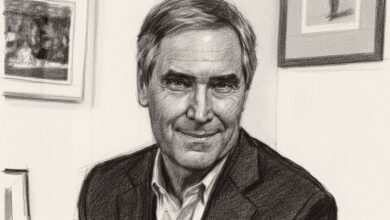Aforismos para el pasado mañana /IV
“¿Qué ha sido la pandemia sino esa escuela intensiva de anulación de los niños, de sus necesidades, de sus deseos, de sus ganas de vivir y de jugar? Apenas llegan al mundo y se les enseña que el único espacio que tenían más o menos disponible, el de los juegos libres con sus amigos, es imposible”.
A mí me pertenece apenas el pasado mañana
Friedrich Nietzsche
IV. Enfermedad, ciencia e infancia
16. Sobre la enfermedad como estilo de vida. ¿Y si al final quisiéramos estar enfermos? ¿Y si, en realidad, la enfermedad no fuera para nosotros, para nuestra sociedad, una circunstancia pasajera, transitoria, sino la expresión de un estadio más íntimo y personal, la manifestación de una debilidad vital, de una pérdida completa de fuerzas, de una abulia estructural e insuperable? ¿No facilitaría todo dicho reconocimiento? ¿No sería más fácil vivir aceptando que somos enfermos, débiles, incapaces, y, por lo tanto, necesitados de atención, de indicaciones, de cuidados constantes, de medidas urgentes? ¿No es más fácil ser tratado como un eterno convaleciente, porque así no tenemos que hacer nada por nuestra cuenta antes de que se nos diga cómo hacerlo? ¿No es más fácil ser un enfermo in perpetuum?
Si esto fuera verdad (y no hay nada que nos lleve a rechazar dicha hipótesis), habría que darle todo el crédito al Nietzsche de la Tercera consideración intempestiva (Schopenhauer como educador) cuando, al inicio de dicha obra, afirma que en el hombre pesa más la pereza que la cobardía:
Al preguntársele cuál era la característica de los seres humanos más común en todas partes, aquel viajero que había visto muchas tierras y pueblos, y visitado muchos continentes, respondió: la inclinación a la pereza. Algunos podrían pensar que hubiera sido más justo y más acertado decir: son temerosos. Se esconden tras costumbres y opiniones. En el fondo, todo hombre sabe con certeza que sólo se halla en el mundo una vez, como un unicum, y que ningún otro azar, por insólito que sea, podrá combinar por segunda vez una multiplicidad tan diversa y obtener con ella la misma unidad que él es; lo sabe, pero lo oculta como si le remordiera la conciencia. ¿Por qué? Por temor al prójimo, que exige la convención y en ella se oculta. Pero ¿qué obliga al único a temer al vecino, a pensar y actuar como lo hace el rebaño y a no sentirse dichoso consigo mismo? El pudor acaso, en los menos; pero en la mayoría se trata de comodidad, indolencia, en una palabra, de aquella inclinación a la pereza de la que hablaba el viajero. Tiene razón: los hombres son más perezosos que cobardes, y lo que más temen son precisamente las molestias que les impondrían una sinceridad y una desnudez incondicionales. (Negritas mías). (Friedrich Nietzsche, Schopenhauer como educador, §1, traducción de Luis Moreno Claros, Errancias, revista UNAM-Iztacala, abril 2018).
La forma más propia de la pereza es la disciplina. Aunque parezca ser lo contrario, el hombre disciplinado es alguien que, por sobre todas las cosas, tiene un objetivo en mente: evitarse problemas que le generen molestias innecesarias y lo hagan trabajar de más. Toda su vida es una economía de fuerzas, principalmente mentales. Porque la principal pereza es mental: el hombre disciplinado (obsesivamente disciplinado) es alguien que no quiere pensar, que hace todo por inercia. Y cuando la vida entera se ve opacada por el fantasma de la enfermedad, principalmente si es crónica, no hay mejor solución que la disciplina. La pandemia es un ejemplo insuperable de eso. Ante la amenaza permanente de una enfermedad mortal (o que así se anuncia de manera indiferenciada), los sistemas de salud pública no encuentran otra solución más que el absoluto disciplinamiento de la vida social: no hay que hacer preguntas, no hay que reflexionar, no hay que pensar ni dudar: sólo hay que obedecer lo que se indica. Y eso tranquiliza a la mayoría. La anulación de la razón y la reflexión tranquiliza. Por ello la enfermedad crónica conduce normalmente a la religión: la fe (ya lo dijo alguien anteriormente) es un opiáceo más efectivo que la morfina.
En La montaña mágica, Thomas Mann da cuenta de esa inercia atractiva de la vida del enfermo: todo marcha a un ritmo diferente, apaciguado, tutelado por el ojo vigilante del médico que establece pautas de acuerdo a las afecciones, exigiendo siempre la calma, el paso sosegado, las comidas ligeras y a sus horas, el reposo constante, lecturas y charlas tranquilizadoras, la procuración de un ambiente amistoso, solidario y simplificado, y lo más importante de todo: una separación radical del “mundo exterior” (lleno de inquietudes, de riesgos, ruidos, movimientos, interacciones y vicisitudes). Una especie de limbo permanente, cuyos habitantes semejan ángeles bobalicones que gozan una existencia de baja intensidad. Es esa vida sonámbula la que atrae al débil espíritu de Hans Castorp y la que lo hace expresar una ocasión, ante la indignación de Settembrini (ese humanista dócil, que se imagina defensor de valores europeos inasibles), que la enfermedad encierra una cierta nobleza. Es esa misma vida la que lo atrapa y lo hace permanecer siete años en el sanatorio internacional de Davos con la excusa de un simple resfriado, del cual el médico titular extrae el diagnóstico de una enfermedad pulmonar.
La enfermedad ennoblece. Más aún si se convierte en un rasgo permanente de la personalidad, en una caracterización que, a partir de determinado punto de la existencia, identifica al ser que la padece. Permanecer en la pandemia es, aunque parezca lo contrario, tranquilizador para la mayoría, principalmente para los políticos gobernantes. Tener a la gente encerrada, separada, con los rostros cubiertos, marchando al ritmo de las flechas en el piso, preocupándose más por untarse gel en las manos que por los atracos y las violaciones constantes a la ley de parte de los poderes efectivos, es una ventaja nada despreciable para el sistema. Los ciudadanos se sienten atendidos, queridos, protegidos, aunque sólo sea en ese sentido; las autoridades se sienten útiles, aunque no sirvan, de hecho, para nada, o bien para muy poco; los gestores morales de nuestra realidad, resguardados en los medios comunicativos, se asumen conciencias éticas, y se resguardan satisfechos detrás de todas sus mentiras. Todos ganan. ¿Por qué no permanecer para siempre enfermos?

17. Sobre la posibilidad de una ciencia médica para la vida. El sólo planteamiento de que la medicina pueda servir efectivamente para la vida indigna: ¿no es la ciencia médica la principal encargada de cuidar la vida de los seres humano? La realidad, sin embargo, es distinta: la medicina tiene como objetivo primero y último sanar los cuerpos de los pacientes. Curar significa, en primer lugar, restablecer el funcionamiento del cuerpo y mantenerlo en estado óptimo, esto es, recuperar la salud del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Según la fisiología contemporánea, el cuerpo es una estructura material dinámica conformada por sistemas, mecanismos y aparatos que, de manera espontánea, tienden a la homeostasis, esto es, al mantenimiento de condiciones constantes del medio interno que hacen que la estructura permanezca viva y sana. En general, se considera que la enfermedad es provocada por la ruptura de la homeostasis; no obstante, a pesar del desequilibrio generado, los mecanismos homeostáticos siguen funcionando, y la homeostasis general del cuerpo es reinstalada o intenta serlo por un mecanismo de control denominado retroalimentación negativa (una respuesta orgánica que se produce ante la existencia de algún factor interno excesivo o deficiente, que, a través de una serie de compensaciones, intenta recuperar el valor medio constante de la estructura para restablecer el equilibrio interno). Así lo explica un importante tratado contemporáneo de fisiología:
En 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon (1871-1945) acuñó el término homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Esencialmente todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes, por ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células, los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato digestivo aporta los nutrientes. […] A menudo, la enfermedad se considera un estado de ruptura de la homeostasis. Sin embargo, incluso en presencia de enfermedades, los mecanismos homeostáticos siguen activos y mantienen las funciones vitales a través de múltiples compensaciones. Estas compensaciones pueden conducir en algunos casos a desviaciones importantes de las funciones corporales con respecto al intervalo normal, lo que dificulta la labor de diferenciar la causa principal de la enfermedad de las respuestas compensadoras. Por ejemplo, las enfermedades que impiden la capacidad de los riñones de excretar sales y agua pueden conducir a una elevación de la presión arterial, que inicialmente ayuda a recuperar valores normales de excreción, de forma que sea posible mantener un equilibrio entre la ingestión y la excreción renal. Este equilibrio es necesario para el mantenimiento de la vida, pero los períodos de tiempo prolongados de alta presión arterial pueden provocar perjuicios en diversos órganos, entre ellos, los riñones, lo que deriva en nuevos aumentos de la presión arterial y, con ello, más daños renales. De este modo, las compensaciones homeostáticas que se producen en el organismo después de una lesión, una enfermedad o de cambios ambientales importantes pueden verse como un «compromiso» necesario para mantener las funciones vitales si bien, a largo plazo, pueden contribuir a inducir anomalías adicionales en el organismo. La disciplina de la fisiopatología pretende explicar cómo se alteran los diversos procesos fisiológicos durante las enfermedades y las lesiones. (John E. Hall, Guyton y Hall. Tratado de fisiología moderna, Decimotercera edición, Elsevier, Barcelona, España, 2016, p. 34).
La medicina moderna interviene cuando los mecanismos homeostáticos del cuerpo no son suficientes para compensar el desequilibrio interno generado por algún factor excesivo o deficiente, o bien cuando, habiéndose activado dicho mecanismo, la compensación termina generando, a largo plazo, anomalías adicionales en el organismo que producen una cadena de enfermedades. Desde este punto de vista, como le hubiera gustado decirlo a Julien–Offray de la Mettrie, el cuerpo es una máquina automática que cuenta con sistemas complejos, aparatos y mecanismos de control y autocorrección espontáneos, que sólo en el caso de un desequilibrio generalizado en el que no se puede restablecer la homeostasis requiere de una intervención externa para volver a funcionar de manera óptima (sana). El cuerpo humano es, pues, para la medicina y la fisiología contemporáneas, un objeto singular, que es pensado, tratado y curado por sí mismo, de acuerdo a su propio funcionamiento, no en función del sujeto que lo vive y experimenta. Estos dos elementos unitarios tienen que ser, desde el punto de vista de la medicina, separados, desintegrados, para que su intervención curativa llegue a ser efectiva.
En la medicina contemporánea se da a plenitud la simplificación que Agamben denuncia en relación a la política moderna (biopolítica): la reducción de la vida a pura zōė, vita nuda, principio abstracto de existencia animal, orgánica, sin sustento simbólico alguno. La consideración del bíos, de la forma individual o social de vivir y experimentar la vida, tiene que ser eliminada para que la acción médica pueda operar sin otro tipo de preocupaciones o interferencias externas que alteren el punto de vista objetivo. De lo que se trata es de curar o sanar al cuerpo vivo (zōė), no a la vida considerada como totalidad de experiencias.
No se trata, por supuesto, de retroceder al horizonte metafísico de la contradicción entre alma y cuerpo o entre mente y materia. Los procesos psicológicos son inseparables de la vivencia corporal. El cuerpo humano es ya, desde el comienzo, la mente corporizada, y no como una existencia material autónoma, sino como unidad de la experiencia práctica en la que se anudan multiplicidad de intenciones, proyectos, preocupaciones, situaciones, etc. El cuerpo, tal como lo llegó a pensar Merleau-Ponty, es un nudo de significaciones vivientes, un cuerpo-proyecto, un cuerpo-red.
El hombre concretamente tomado no es un psiquismo conexo a un organismo, sino este vaivén de la existencia que ora se deja ser corpórea y ora remite a los actos personales. Los motivos psicológicos y las ocasiones corpóreas pueden entrelazarse porque no se da ni un solo movimiento en un cuerpo vivo que sea un azar absoluto respecto de las intenciones psíquicas, ni un solo acto psíquico que no haya encontrado cuando menos su germen o su bosquejo general en las disposiciones fisiológicas. Nunca se trata del encuentro incomprensible de dos causalidades, ni de una colisión entre el orden de las causas y el de los fines. (Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, Península, Barcelona, España, p. 107).
[…] nuestro cuerpo es comparable a la obra de arte. Es un nudo de significaciones vivientes, y no una ley de un cierto número de términos covariantes. (Ibíd., p. 168).
¿Qué significaría tratar al cuerpo como una obra de arte? Esto es algo que la medicina del futuro debería preguntarse. El cuerpo-red es el nudo donde se enlazan la multiplicidad de experiencias de la voluntad vital y las circunstancias concretas de cada individualidad. Y se atan, de tal manera, que el resultado es la edificación, siempre inestable, de una identidad artística, personal, irreductible e inigualable, que sólo puede ser descifrada por un verdadero hermeneuta de la experiencia, un crítico de la corporalidad viviente. ¿Podría el médico, un día, dejar de ser un científico puro, objetivo, una máquina de curar, para convertirse en un intérprete, en un descifrador de los códigos de la vida que la animen a continuar por el camino que ya esboza, pero que está obstaculizado por impedimentos somáticos y psicológicos, como quiera que se los distinga? ¿Podría ser el médico una vía decisiva para afirmar la vida en su plenitud, aun cuando ello significara el riesgo inminente de muerte, la amenaza del fin violento de una voluntad que sólo vive para ser más, para realizarse en el goce pleno de las contradicciones de la existencia?
Curar el cuerpo-objeto, el cuerpo-máquina, el cuerpo-sistema sin tomar en consideración la multiplicidad de significaciones que lo constituyen como red simbólica de la experiencia, puede, en realidad, terminar aniquilando la vida. ¿No es eso lo que ha ocurrido con la respuesta histérica ante la pandemia? Se hace todo lo posible para sobrevivir como “cuerpo social”, incluso destruir la socialidad misma. La epidemiología contemporánea es la herramienta clave para reducir el cuerpo-social a puro cuerpo-objeto que debe ser mantenido con vida, cueste lo que cueste. El resultado es la aniquilación del contacto social, la conversión de la convivencia en peligro inminente de muerte (aunque esto sea absurdo). La epidemiología (y los políticos que se apoyan en ella) hacen hasta lo imposible por mantener al cuerpo-social en vida. Su logro real es la aniquilación de la vida social por medio del mantenimiento de los cuerpos aislados, separados, muertos en vida. ¿Vale la pena vivir por vivir?

18. Sobre la infancia como una cifra desdeñable. “Cada hombre es peculiar y está llamado a actuar de acuerdo con su peculiaridad —escribió en alguna ocasión Kafka recordando su infancia—, pero debe encontrar placer en su peculiaridad. Por lo que se deduce de mi experiencia, tanto en la escuela como en casa se trabajaba con el fin de anular esa peculiaridad”.
Tal vez ganaríamos mucho en nuestra comprensión sobre el sentido la educación de la infancia en el mundo contemporáneo si partiéramos del supuesto de que todos los medios, todos los espacios, todas las personas, mentores, leyes, instituciones y libros que la acompañan tienen como único propósito formar esclavos, súbditos, jamás “ciudadanos”, mucho menos pensadores críticos o individuos libres. El único objetivo de la educación contemporánea, en cualquier ámbito, en cualquier país del mundo, es producir máquinas de obediencia.
¿Cómo se logra que un ser humano que, en su origen natural, en su primera forma de existencia, es inocencia, deseo sin límites, libertad sin dirección fija, se convierta en una máquina de obediencia, en un autómata, en una personalidad anulada a la que se le puede imponer lo que se quiera? Básicamente, desnaturalizándolo; haciendo todo lo posible para que su conducta se aleje de aquello que le genera placer, que lo afirma, que lo satisface, que le provoca ganas de vivir con más intensidad y fuerza. Debilitándolo, física y anímicamente, en todos los niveles posibles. Hay dos vías principales para lograrlo.
La primera enseñanza que recibe el bebé recién nacido, el infante más indefenso y tierno, es que sus necesidades no importan, que cualquier cosa importa más que sus necesidades, así se trate de la más insignificante e idiota situación, actividad o preocupación del mundo. Se le enseña que él no vale nada, absolutamente nada. Si tiene hambre, sed, frío o cualquier otra sensación o deseo y no tiene forma de expresarlo más que llorando porque carece de lenguaje, peor para él: los padres, se dice, no deben dejarse manipular por el pequeño “tirano” que quiere controlarlos todo el tiempo y mantenerlos a su servicio. Si tiene necesidad (porque es una necesidad) de sentir el calor de su madre, de ser abrazado, no hay que satisfacérsela, porque de lo contrario no permitirá nunca que ella se separe de él. Si se despierta durante la madrugada por algún miedo o incomodidad, no hay que asistirlo: mejor que llore toda la noche con el fin de que aprenda que nadie estará allí para consolarlo. Si tiene urgencia de una caricia, un cuidado o lo que sea, pero el padre está conversando con una persona cualquiera, así sea un desconocido, debe comprender que no se le atenderá. Se entiende el sentido de esta “educación”: es una lucha de poder en la que se contraponen los intereses particulares de los padres a los del niño. ¿Quién se impone? Obviamente, el padre. El niño aprende, tarde o temprano, que su necesidad está en último lugar, y que sólo puede satisfacerse si adopta la forma que le impone el otro, el superior (y, de todas formas, no es algo seguro).
Por sí misma, esta primera enseñanza no es suficiente, puesto que se trata de una contraposición directa, de un choque de voluntades. Cierto, la voluntad del padre es más fuerte y cuando quiera puede hacerle daño físico, pero el niño, como cualquier ser humano, va aprendiendo tretas y mañas mientras crece, va conociéndose más y sabiendo qué puede lograr y qué no. Se introduce pronto en el juego de poder (y aprende que, mientras más se desarrolle, más podrá lograr). Para que el sometimiento del niño sea realmente efectivo, es necesario introducir un mecanismo invisible que consiga imponerle la lógica paterna (la Ley del Padre) más allá del enfrentamiento directo, como una consecuencia “voluntaria” de su propio espíritu. Ese mecanismo no es otro que el de la moral, sea ésta religiosa o atea, de derecha o de izquierda, da lo mismo. La moral que se le impone a los infantes es muy simple, y por ello mismo, muy poderosa: todo lo que les resulte placentero es malo (incluso los pequeños placeres permitidos); todo lo que signifique sacrificio, dolor, obligación y sometimiento es bueno. El moralista, consciente o inconscientemente, ensucia todo lo que toca, todo lo que ve, todo aquello de lo que habla. Suprime la naturalidad de los actos y los pensamientos, y así consigue extirpar cualquier sombra de placer en la acción. Su intención última, más allá de las justificaciones que le dé a su prédica (por el bien de Dios, por el de la sociedad presente o futura, por el de la ecología, por el de la igualdad de los sexos, etc.), es la de imponerle al infante el principio del deber por el deber. El resultado de su intervención es la castración mental y anímica. El niño aprende que la única acción válida en el mundo es aquella que le provoca displacer. De esa manera se anula su peculiaridad, su visión del mundo, el horizonte de sus sueños y deseos. Así se convierte en una máquina de obediencia, en un autómata… Hablando sobre el imperativo categórico kantiano (que, precisamente, vacía el contenido del deber, volviéndolo mera obligación formal y abstracta), Nietzsche escribió:
¿Qué destruye más rápido que trabajar, pensar o actuar sin ninguna necesidad interna, sin elección personal, sin placer, como un autómata del “deber”? Ésa es precisamente la receta para la décadence, para el idiotismo… Kant se volvió un idiota. (Friedrich Nietzsche, El anticristo, §11, traducción propia).
No hay por qué extenderse demasiado sobre los mecanismos disciplinarios en la escuela y en otras instituciones: la lógica es la misma. Si algo enseña la escuela, si algo transmite de la manera más franca y clara es que el conocimiento, el proceso de obtención del conocimiento, es aborrecible, una desgracia. Puede ser que el contenido de los saberes llame la atención a más de un niño, pero la forma misma de transmitirlos, el medio en el que se hace, las herramientas que se emplean para lograrlo, los mecanismos de contención ante cualquier desvío, hacen imposible el más mínimo sentido del disfrute… La escuela es una pequeña cárcel (llena de vigilantes, muros, cámaras, órdenes) en la que, por lo menos, el pequeño tiene la oportunidad de hacer amigos que le permiten escapar imaginariamente de esa realidad.
¿Qué ha sido la pandemia sino esa escuela intensiva de anulación de los niños, de sus necesidades, de sus deseos, de sus ganas de vivir y de jugar? Apenas llegan al mundo y se les enseña que el único espacio que tenían más o menos disponible, el de los juegos libres con sus amigos, es imposible. No sólo: que contagia, que es dañino, que no vale la pena por el riesgo de infección. Los niños, los que menos se contagian y contagian a otros del virus; los que, cuando se enferman de éste, son en su mayoría absoluta asintomáticos; los que no tendrían por qué usar cubrebocas, como lo indican las propias instituciones internacionales (la OMS, la OPS), ni guardar sana distancia, ellos son los que (más allá de los fallecidos y gravemente enfermos) han padecido de manera más atroz las consecuencias de las desmedidas disposiciones para combatir la pandemia a nivel mundial. En un año tan sólo, han aprendido rápidamente que el mundo es un lugar sucio, contagioso, enfermo, y que el solo contacto con otros seres humanos es potencialmente mortal. Han sido aislados, confinados como en la peor de las películas de secuestro infantil, obligados a taparse el rostro, a alejarse de sus pares, a vivir con el miedo a entidades invisibles e inasibles. ¿Qué imagen más absurda, más ejemplificadora de la estupidez de nuestra época, que la de los parques de juegos mecánicos infantiles (columpios, resbaladillas, toboganes, subibajas), cercados por cintas amarillas con las que se protegen los lugares donde ha ocurrido un crimen? La infancia como delito…
¿Qué se puede esperar de una generación que ha crecido así, con ese sentimiento acendrado de displacer, de sometimiento, de terror al contacto humano y al espacio público, de anulación del gusto por la vida, por la libertad, por la afirmación personal? El futuro, como lo ha demostrado la respuesta sanitaria mundial ante esta pandemia, es incognoscible: la historia da sorpresas (como se ve, por ejemplo, hoy en Colombia, en las manifestaciones de jóvenes valientes que se enfrentan a un estado derechista y paramilitar, aliado con el crimen y el narcotráfico, que además de los asesinatos cometidos, sigue amenazando ridículamente con el peligro de contagio). No obstante, siguiendo la misma lógica del sistema, lo más probable es que un día esos antiguos niños se conviertan agentes del futuro sometimiento, de las futuras medidas disciplinarias, de las siguientes castraciones generacionales colectivas. Menos libertad, menos democracia, menos contacto humano, menos derechos y garantías jurídicas. Al fin y al cabo, eso es lo que han aprendido hoy. Al fin y al cabo, eso es lo que les hemos enseñado…