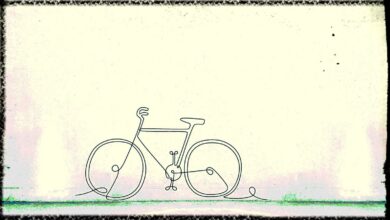Fitofilia
Desde pequeño, Jacinto sintió una pasión irrefrenable por la clorofila. A los cinco años, se sentaba por horas en el jardín de su casa a observar crecer las plantas sin que ninguna otra actividad pareciera interesarle en lo más mínimo. El diagnóstico del psiquiatra fue contundente: el niño padecía de un parafilia botánica, también conocida como fitofilia. Pero Jacinto —al menos en este relato de Carlos Herrera de la Fuente— tenía otros motivos para amar a las plantas…
Desde pequeño, Jacinto sintió una pasión irrefrenable por la clorofila. A los cinco años, se sentaba por horas en el jardín de su casa a observar crecer las plantas sin que ninguna otra actividad pareciera interesarle en lo más mínimo. Sus padres se acercaban para invitarlo a patear la pelota o jugar a las escondidas, pero él les pedía siempre, de la manera más amable, con su dulce voz infantil, que lo dejaran en paz y no lo molestaran. Al principio, pensaron que se trataba tan sólo de un capricho infantil que desaparecería pronto, pero mientras más avanzaba el tiempo, más claro resultaba que el niño se hallaba sumido en una fiebre contemplativa de la que nadie lo podía alejar. Apenas si despuntaba el alba, Jacinto se levantaba corriendo para bajar las escaleras, abrir la puerta de cristal y salir al patio a abrazar a sus plantas favoritas. Sólo el llamado a comer o la obligatoria salida para acompañar a sus padres a algún lugar lograban sacarlo del trance. Nadie podía tocar los arbustos ni las flores que allí se encontraban sin provocar un escándalo. Una ocasión, su padre trató de podar el pasto y arrancar la mala hierba del lugar, pero los terribles gritos del hijo lo hicieron retroceder de inmediato. Desde entonces, el jardín creció sin ningún orden, entregado a la azarosa voluntad de la naturaleza.
Asustados por el curso de su desarrollo, y temiendo que el niño padeciera de alguna especie de autismo, los padres de Jacinto recurrieron al psiquiatra para obtener un diagnóstico preciso de lo que ocurría. La sentencia no se hizo esperar: el niño padecía de un parafilia botánica, también conocida como fitofilia de origen anerótico. Sin comprender una sola palabra de lo que el psiquiatra había dicho, los padres regresaron a su casa con una abrumadora sensación de desamparo y consternación. Ambos estaban cansados de pensar diariamente en el mismo tema y decidieron dejar que los acontecimientos siguieran su curso ineluctable.
Un día, para su total sorpresa, un pequeño niño recién mudado al barrio tocó la puerta, se presentó y, acto seguido, entró a la casa sin pedir permiso. El niño, de nombre Alberto, se dirigió instintivamente al patio, con una pelota en la mano, y se quedó paralizado al ver a Jacinto en la posición más curiosa: se hallaba recargado sobre el muro repleto de enredaderas con una pierna levantada y los dos brazos torcidos al modo de ramas, cubierta su cabeza de hojas y flores caídas de los árboles. La carcajada de Alberto fue tan estruendosa que, de un momento a otro, Jacinto pareció despertar de un sueño profundo, y, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo de bruces. Algo cambió a partir de entonces. Jacinto decidió salir a jugar con Alberto y los otros niños del barrio, y así lo siguió haciendo sin variar, como si su pasado fitocontemplativo hubiera sido tan sólo una quimera. “Un milagro”, pensaron los padres, y se dedicaron a ejercer su función paternal sin preocuparse más por aquella extraña enfermedad que padeció su hijo durante la tierna infancia.
Así pasaron los años sin grandes aspavientos. Jacinto se convirtió en un buen estudiante, con excelentes calificaciones en el área de biología y una conducta social irreprochable. Acostumbraba salir con sus amigos todas las tardes, sin descuidar nunca los deberes, e incluso se dejó ver un día tomado de la mano de una muchacha de su misma edad. Hasta que una noche, a los dieciséis años, luego de una etapa de encierro de casi dos meses, que los padres consideraron propia de la adolescencia melancólica, Jacinto se colocó en medio del comedor donde estaban cenando y les dijo, con una seriedad que no daba pie a falsas interpretaciones:
—Soy un árbol atrapado en un cuerpo de hombre.
La sorpresa fue tal, que, literalmente, el padre escupió el sorbo de sopa hasta el otro lado de la mesa. Su madre se le quedó mirando fijamente sin poder pronunciar una sola palabra, de tal forma que, ante el mutismo consumado de la familia, el muchacho no tuvo otra opción más que darse la vuelta y salir de su propia casa. Al regresar por la madrugada, su padre lo estaba esperando en el cuarto. Se hallaba sentado en la cama, revisando fotos que se encontraban dispersas en la cómoda. La luz era tenue, pero se podía ver muy bien a través de ella. Su padre lo invitó a sentarse.

—Jacinto, mira, creo que ya estás muy grande para todas estas cosas. Cuando eras pequeño…
Jacinto lo interrumpió de inmediato:
—Es demasiado tarde, papá.
Se quedaron mirando fijamente el uno al otro.
—¿De qué hablas? —preguntó su padre sin entender.
—He empezado a seguir un tratamiento de clorofila.
—¿Qué?
—Sí, papá, es algo novedoso. Un procedimiento muy avanzado que ayuda a transformar las células humanas en células vegetales. He estado viendo a un doctor y…
—¿Acaso estás loco? —gritó su padre fuera de sí. De repente se oyeron pisadas en el pasillo. La madre apareció en el umbral de la habitación.
—¿Qué sucede aquí? —preguntó angustiada.
—Al idiota de tu hijo se le ha metido en la cabeza que quiere ser una planta. Lo debimos haber internado en el manicomio desde pequeño. Maldita sea.
—No soy ningún loco, papá —gritó Jacinto con lágrimas en los ojos—. Estoy siguiendo un tratamiento. Y no quiero ser ninguna planta. Soy un árbol, mira —les dijo mostrándoles la foto de un enorme roble—. Así quiero verme.
—Maldito enfermo —el padre le arrancó la foto de la mano, la rompió en pedazos y lo comenzó a golpear inmisericordemente.
—Detente, idiota, detente. Lo vas a matar —gritaba la madre sin poder hacer nada.
Cuando se detuvo, Jacinto se hallaba tirado en el piso, semiconsciente, con la cara cubierta de sangre y tratando de balbucear unas palabras. Su madre le acariciaba desesperadamente el rostro y le limpiaba las heridas con la suave tela de su camisón.
—Imbécil, casi lo matas —le dijo a su esposo llorando—. Vete de aquí, vete.
Tuvieron que trascurrir varios días antes de que Jacinto se recuperara de la golpiza. Cuando estuvo en posibilidades de volver a salir a la calle, se encontró a su mamá en el sofá de la estancia. Ésta le pidió conversar un rato.
—Mira, Jacinto, yo sé que tu papá se excedió en lo que hizo, pero es cierto que no puedes tirar tu vida por la borda. Tienes que empezar a pensar con seriedad las cosas.
—Pero lo hago, mamá. Soy un árbol.
—Hijo, no entiendo lo que dices. Hay tantas cosas que hacer. A ti te gusta la medicina. Podrías convertirte en doctor y ayudar a las personas, contribuir a descubrir curas para distintas enfermedades. Hay tanta miseria en el mundo…
—Pero yo no quiero ayudar a nadie, mamá. Yo quiero ser feliz como árbol. Todo estaría mejor en este mundo si sólo hubiera árboles y plantas. Nadie maltrataría a nadie.
—Hijo, tienes que pensar bien las cosas.
—Ya lo hice mamá. Y no quiero estar más con ustedes. No después de lo que hizo mi padre. Pensaba pedirles que me plantaran en el jardín, pero ya no. Se acabó.
—Hijo…—alcanzó a pronunciar al verlo salir por la puerta principal.
A los pocos días, recibieron la carta de un abogado en la que se les notificaba, formalmente, el inicio de un juicio de demanda de emancipación voluntaria para llevar a cabo una operación transespecie (del reino animal al vegetal). Los padres no daban crédito. Simplemente no podían creer lo que sus ojos leían. A la semana siguiente, sin embargo, se presentaron en el juzgado correspondiente para iniciar la batalla legal. De alguna manera, la noticia había logrado colarse a los medios de comunicación, porque el recinto estaba atestado de periodistas y manifestantes que portaban pancartas en favor de la libertad de elección y la defensa de la naturaleza. Allí se encontraba el presidente del Comité Civil de Protección Forestal dando una entrevista a las televisoras, declarando que la decisión de Jacinto no sólo era una valiente defensa de la libertad individual, sino también una alternativa auténtica para combatir el problema de la deforestación mundial. Del otro lado, había también personas que, con símbolos religiosos, se manifestaban en contra de dicha “aberración”, y peroraban, desde fuera del juzgado, con altavoces y micrófonos, sobre el plan de Dios y la importancia de respetar la sagrada división de las especies. Los padres se dieron cuenta de inmediato de que no tenían mucho que hacer y de que, cualquiera que fuera la sentencia final, saldrían perjudicados y serían vilipendiados por todos lados. Terminaron cediendo. Jacinto obtuvo su emancipación legal a los dieciséis años. Cuatro meses después, se convirtió en el primer ser humano en realizarse una operación transespecie. Un roble magnífico. Lo plantaron en el parque central para ser admirado por todos. Allí creció y medró, dando sombra a muchas generaciones de niños, jóvenes y adultos, y llegando a ser, con el paso del tiempo, el árbol favorito donde los perros se detenían a orinar.