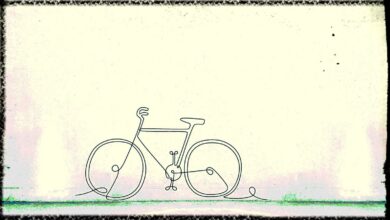El sueño
Fue dramaturgo y poeta, pero sobre todo uno de los maestros del cuento latinoamericano. Modernista y comparado a menudo con Edgar Allan Poe, la obra de uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937) alcanzó su plena madurez creadora con el libro El salvaje. Publicado en 1920 —es decir, hace ya cien años—, esta recopilación de cuentos consolidó definitivamente su fama como narrador. De él hemos extraído el primero de los relatos…
I. El sueño
Después de traspasar el Guayra, y por un trecho de diez leguas, el río Paraná es inaccesible a la navegación. Constituye allí, entre altísimas barrancas negras, un canal de doscientos metros de ancho y de profundidad insondable. El agua corre a tal velocidad que los vapores, a toda máquina, marcan el paso horas y horas en el mismo sitio. El plano del agua está constantemente desnivelado por el borbollón de los remolinos que en su choque forman conos de absorción, tan hondos a veces, que pueden aspirar de punta a una lancha a vapor. La región, aunque lúgubre por el dominio absoluto del negro del bosque y del basalto, puede hacer las delicias de un botánico, en razón de la humedad ambiente reforzada por lluvias copiosísimas, que excitan en la flora guayreña una lujuria fantástica.
En esa región fui huésped, una tarde y una noche, de un hombre extraordinario que había ido a vivir a Guayra, solo como un hongo, porque estaba cansado del comercio de los hombres y de la civilización, que todo se lo daba hecho; por lo que se aburría. Pero como quería ser útil a los que vivían sentados allá abajo aprendiendo en los libros, instaló una pequeña estación meteorológica, que el gobierno argentino tomó bajo su protección.
Nada hubo que observar durante un tiempo a los registros que se recibían de vez en cuando; hasta que un día comenzaron a llegar observaciones de tal magnitud, con tales decímetros de lluvia y tales índices de humedad, que nuestra Central creyó necesario controlar aquellas enormidades. Yo partía entonces para una inspección a las estaciones argentinas en el Brasil, arriba del Iguazú; y extendiendo un poco la mano, podía alcanzar hasta allá.
Fue lo que hice. Pero el hombre no tenía nada de divertido. Era un individuo alto, de pelo y barba muy negros, muy pálido a pesar del sol, y con grandes ojos que se clavaban inmóviles en los de uno sin desviarse un milímetro. Con las manos metidas en los bolsillos, me veía llegar sin dar un paso hacia mí. Por fin me tendió la mano, pero cuando ya hacía rato que yo le ofrecía la mía con una sostenida sonrisa.
En el resto de la tarde, que pasamos sentados bajo la veranda de su rancho-chalet, hablamos de generalidades. O mejor dicho, hablé yo, porque el hombre se mostraba muy parco de palabras. Y aunque yo ponía particular empeño en sostener la charla, algo había en la reserva de mi hombre que ahogaba el hábito civilizado de cambiar ideas.
Cayó la noche sumamente pesada. Al concluir de cenar volvimos de nuevo a la veranda, pero nos corrió presto de ella el viento huracanado salpicado de gotas ralas, que barría hasta las sillas. Calmó aquél bruscamente, y el agua comenzó entonces a caer, la lluvia desplomada y maciza de que no tiene idea quien no la haya sentido tronar horas y horas sobre el monte, sin la más ligera tregua ni el menor soplo de aire en las hojas.
—Creo que tendremos para rato —dije a mi hombre.
—Quién sabe —respondió—. A esta altura del mes no es probable.
Aproveché entonces la ruptura del hielo para recordar la misión particular que me había llevado allá.
—Hace varios meses —comencé—, los registros de su pluviómetro que llegaron a Buenos Aires…
Y mientras exponía el caso, puse de relieve la sorpresa de la Central por el inesperado volumen de aquellas observaciones.
—¿No hubo error? —concluí—. ¿Los índices eran tales como usted los envió?
—Sí —respondió, mirándome de pleno con sus ojos muy abiertos e inmóviles.
Me callé entonces, y durante un tiempo que no pude medir, pero que pudo ser muy largo, no cambiamos una palabra. Yo fumaba; él levantaba de rato en rato los ojos a la pared, al exterior, a la lluvia, como si esperara oír algo tras aquel sordo tronar que inundaba la selva. Y para mí, ganado por el vaho de excesiva humedad que llegaba de afuera, persistía el enigma de aquella mirada y de aquella nariz abiertas al olor de los árboles mojados.
—¿Usted ha visto un dinosaurio?
Esto acababa de preguntármelo él, sin más ni más.
En la época actual, en compañía de un hombre culto que se ha vuelto loco, y que tiene un resplandor prehistórico en los ojos, la pregunta aquella era bastante perturbadora. Lo miré fijamente; él hacía lo mismo conmigo.
—¿Qué? —dije por fin.
—Un dinosaurio… un nothosaurio carnívoro.
—Jamás. ¿Usted lo ha visto?
—Sí.
No se le movía una pestaña mientras me miraba.
—¿Aquí?
—Aquí. Ya ha muerto… Anduvimos juntos tres meses.
¡Anduvimos juntos! Me explicaba ahora bien la luz prehistórica de sus ojos, y las observaciones meteorológicas de un hombre que había hecho vida de selva en pleno período secundario.
—Y las lluvias y la humedad que usted anotó y envió a Buenos Aires —le dije—, ¿datan de ese tiempo?
—Sí —afirmó tranquilo. Alzó las orejas y los ojos al tronar de la selva inundada, y agregó lentamente—: Era un nothosaurio… Pero yo no fui hasta su horizonte; él bajó hasta nuestra edad… Hace seis meses. Ahora… ahora tengo más dudas que usted sobre todo esto. Pero cuando lo hallé sobre el peñón en el Paraná, al crepúsculo, no tuve duda alguna de que yo desde ese instante quedaba fuera de las leyes biológicas. Era un dinosaurio, tal cual; volvía el pescuezo en alto a todos lados, y abría la boca como si quisiera gritar, y no pudiera. Yo, por mi parte, tranquilo. Durante meses y meses había deseado ardientemente olvidar todo lo que yo era y sabía, y lo que eran y sabían los hombres… Regresión total a una vida real y precisa, como un árbol que siempre está donde debe, porque tiene razón de ser. Desde miles de años la especie humana va al desastre. Ha vuelto al mono, guardando la inteligencia del hombre. No hay en la civilización un solo hombre que tenga un valor real si se le aparta. Y ni uno solo podría gritar a la Naturaleza: yo soy.
Día tras día iba rastreando en mí la profunda fruición de la reconquista, de la regresión que me hacía dueño absoluto del lugar que ocupaban mis pies. Comenzaba a sentirme, nebuloso aún, el representante verdadero de una especie. La vida que me animaba era mía exclusivamente. Y trepando como en un árbol por encima de millones de años, sintiéndome cada vez más dueño del rincón del bosque que dominaban mis ojos a los cuatro lados, llegué a ver brotar en mi cerebro vacío, la lucecilla débil, fija, obstinada e inmortal del hombre terciario.
¿Por qué asustarme, pues? Si el removido fondo de la biología lanzaba a plena época actual tal espectro, permitiéndole vivir, él, como yo, estaba fuera de las leyes normales de la vida.
Nada que temer, por lo tanto. Me acerqué al monstruo y sentí una agria pestilencia de vegetación descompuesta. Como continuaba haciendo bailar el cuello allá arriba, le tiré una piedra. De un salto la bestia se lanzó al agua, y la ola que inundó la playa me arrastró con el reflujo. El dinosaurio me había visto, y se balanceaba sobre 200 brazas de agua. Pero entonces gritaba. ¿El grito?… No sé… Muy desafinado. Agudo y profundo… Cosa de agonía. Y abría desmesuradamente la boca para gritar. No me miraba ni me miró jamás. Es decir, una vez lo hizo… Pero esto pasó al final.
Salió por fin a tierra, cuando ya estaba oscuro, y caminamos juntos.
Éste fue el principio. Durante tres meses fue mi compañero nocturno, pues a la primera frescura del día me abandonaba. Se iba, entraba en el monte como si no viera, rompiéndolo, o se hundía en el Paraná con hondos remolinos hasta el medio del río.
Al bajar aquí habrá visto usted una picada maestra; se conserva limpia, aunque hace tiempo que no se trabaja yerba mate. El dinosaurio y yo la recorríamos paso a paso. Jamás lo hallé de día. La formidable vida creada por el Querer del hombre y el Consentimiento de las edades muertas, no me era accesible sino de noche. Sin un signo exterior de mutuo reconocimiento, caminábamos horas y horas uno al lado del otro, como sombríos hermanos que se buscaban sin comprenderse.
De sus desmesurados hábitos de vida, enterrados bajo millones de años, no le quedaba más que ciega orientación a las profundidades más húmedas de la selva, a las charcas pestilentes donde las negras columnas de los helechos se partían y perdían el vello al paso de la bestia.
Por mi parte, mi vida de día proseguía su curso normal aquí mismo, en esta casa, aunque con la mirada perdida a cada momento. Vivía maquinalmente, adherido al horizonte contemporáneo como un sonámbulo, y sólo despertaba al primer olor salvaje que la frescura del crepúsculo me enviaba rastreando desde la selva.
No sé qué tiempo duró esto. Sólo sé que una noche grité, y no conocí el grito que salía de mi garganta. Y que no tenía ropa, y sí pelo en todo el cuerpo. En una palabra, había regresado a las eras pasadas por obra y gracia de mi propio deseo.
Dentro de aquella silueta negra y cargada de espaldas que trotaba a la sombra del dinosaurio, iba mi alma actual, pero dormida, sofocada dentro del espeso cráneo primitivo. Vivíamos unidos por el mismo destierro ultramilenario. Su horizonte era mi horizonte; su ruta era la mía. En las noches de gran luna solíamos ir hasta la barranca del río, y allí quedábamos largo tiempo inmóviles, él con la cabeza caída al olor del agua allá abajo, yo acurrucado en la horqueta de un árbol. La soledad y el silencio eran completos. Pero en la niebla con olor a pescado que subía del Paraná, la bestia husmeaba la inmensidad líquida de su horizonte secundario, y abriendo la boca al cielo, lanzaba un breve grito. De tiempo en tiempo tornaba a alzar el cuello y a lanzar su lamento. Y yo, acurrucado en la horqueta, con los ojos entrecerrados de sueño e informe nostalgia, respondía a mi vez con un aullido.
Pero cuando nuestra fraternidad era más honda, era en las noches de lluvia. Esta de ahora que está sintiendo es una simple garúa comparada con las lluvias de abril y mayo. Desde una hora antes de llover oíamos el tronar profundo de las gotas sobre el monte lejano. Desembocábamos entonces en una picada —no había aire, no había ruido, no había nada, sino un cielo fulgurante que cegaba—, y el dinosaurio tendía el cuello en el suelo cielo aplastaba la lengua sobre la tierra estremecida. Y cuando la lluvia llegaba por fin y se desplomaba, nos levantábamos y caminábamos horas y horas sin parar, respirando profundamente el diluvio que roncaba sobre la selva y crepitaba sobre el lomo del dinosaurio.
A fines de noviembre, el sordo temblor de la tierra que llegaba desde el Guayra nos anunció que el río crecía. Y aquí, cuando el Paraná llega cargado de grandes lluvias, sube catorce metros en una noche.
Y el agua subía y subía. Desde la costa oímos claro el retumbo del Guayra, y en las restingas veíamos pasar a nuestro lado, sobre el agua vertiginosa, todo lo que pasa ahogado o podrido en una inundación de primavera.
Las noches, negras. El dinosaurio, excitado, bebía a cada instante un sorbo de agua, y sus ojos remontaban la tiniebla del río, hacia las inmensas lluvias que llegaban aún calientes. Y paso a paso costeábamos el Paraná remontando la inundación.
Así un mes más. Cuanto quedaba en mí del hombre que le está hablando ahora, crujió, se aplastó, desapareció. Hasta que una noche…
El hombre se detuvo.
—¿Qué pasó? —le dije.
—Nada… Lo maté.
—¿Al… dinosaurio?
—Sí, a él. ¿No comprende? El era un dinosaurio… un nothosaurio carnívoro. Y yo era un hombre terciario… una bestezuela de carne y ojos demasiado vivos… Y él tenía un olor pestilente de fiera. ¿Comprende ahora?
—Sí; continúe.
—Mientras quedó en mí un rastro de hombre actual, el monstruo surgido de las entrañas muertas de la tierra por el deseo de ese mismo hombre, se contuvo. Después…
Allá en el Norte, el Guayra retumbaba siempre por las aguas hinchadas, y el río subía y subía con una corriente de infierno. Y el dinosaurio, aplastado en la orilla, bebía a cortos sorbos, devorado de sed.
Una noche, mientras el monstruo entraba y salía sin cesar del agua, y el remanso agitado por el oleaje parecía un mar, me hallé a mí mismo asomado tras un peñasco, espiando con el pelo erizado a la bestia enloquecida de hambre. Esto lo vi claro en ese momento. Y vi que a la par explotaba en mí la carga de terror almacenada millones de años, y que en esos tres meses de fraternidad hipnótica no había podido definir.
Retrocedí, espiando siempre al monstruo, di vuelta al peñasco, y emprendí la carrera hacia un cantil de basalto que se levantaba a pique sobre veinte brazas de agua. La fiera me vio seguramente correr al fulgor de un relámpago, porque oí su alarido agudo, tal como nunca se lo había oído, y sentí la persecución. Pero yo llegaba ya y trepaba por una ancha rajadura de la mole.
Cuando estuve en la cúspide me afirmé en cuatro pies, asomé la cabeza y vi al monstruo que me buscaba, rayado de reflejos porque llovía a torrentes. Y cuando me vio allá arriba comenzó a trotar alrededor del cantil en procura de un plano menos perpendicular, para alcanzarme. Al llegar a la orilla se lanzaba a nado, examinaba el peñón desde el agua, cobraba tierra y tornaba a hundirse en el Paraná. Y cuando un relámpago más sostenido lo destacaba sobre el río cribado de lluvia, nadando casi erguido para no perderme de vista, yo respondía a su alarido asesino con un rugido, abalanzándome sobre los puños.
La lluvia me cegaba, al extremo que estuve a punto de perder pie en una grieta que no había sentido. Con un nuevo relámpago eché una ojeada atrás, y vi que la grieta circundaba completamente el bloque de basalto herido.
De allí surgió mi plan de defensa. En guardia siempre, siguiendo al dinosaurio en su girar, tuve tiempo de descender diez metros y desprender una gran esquirla de la rajadura central, con la que volví a la cumbre. Y hundiéndola como una cuña en la grieta, hice palanca y sentí contra mi pecho la conmoción del peñasco a punto de precipitarse.
No tuve entonces más que esperar el momento. En la playa, bajo el cielo abierto en fisuras fulgurantes, el dinosaurio trotaba y hacía bailar el cuello buscándome. Y al verme de nuevo corría a lanzarse al agua.
En un instante cargué sobre la palanca mi peso y el odio de diez millones de años de vida aterrorizada, y el inmenso peñasco cayó, cayó sobre la cabeza del monstruo, y ambos se hundieron en veinte brazos de agua.
Lo que salió después fue el dinosaurio; pero la cabeza estaba achatada, y abría la boca para gritar, como la primera vez que lo vi, pero ahora gritaba… Algo horrible. Nadaba al azar porque estaba ciego, sacudiendo a todos lados el cuello, sobre el río blanco de lluvia. Dos o tres veces desapareció, alzando desesperado su cabeza ciega. Y se hundió al fin para siempre, y la lluvia alisó en seguida el agua.
Pero allá arriba yo rondaba aún en cuatro patas. Poco a poco me convencí de que no tenía ya nada que temer, y descendí cabeza abajo por la rajadura central.
El hombre se detuvo otra vez.
—¿Y después? —dije.
—¿Después? Nada más. Un día me hallé de nuevo en esta casa, como ahora… El agua ha parado —concluyó—. En esta época no se sostiene.
Cuando al día siguiente subí en la canoa que el tesón de tres peones de obraje había llevado hasta allá conmigo, comenzó a llover de nuevo. Sobre la costa, a quinientos metros aguas arriba, una mole aguda se elevaba sobre el río.
—El cantil… ¿es ése? —pregunté a mi hombre.
Él volvió la cabeza y miró largo rato el peñón que iba blanqueando tras la lluvia.
—Sí —repuso al fin con la vista fija en él.
Y mientras la canoa descendía por la costa, sintiéndome bajo el capote saturado de humedad, de selva y de diluvio, comprendí que aquel mismo hombre había vivido realmente, hacía millones de años, lo que ahora sólo había sido un sueño.