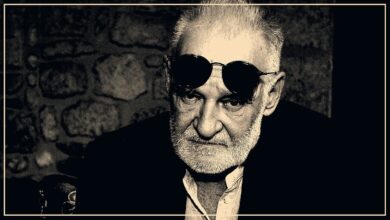La crítica frente al poder
La crítica, y más aún la autocrítica, es una higiene mental, una suerte de profilaxis al alcance de todos. No hay nada que nos mejore más que estar atentos, alertas, a no caer en rotundidades necias, en narcisismos, en certezas absolutas y en megalomanías. Crítica y autocrítica son dos cosas sin las cuales el ser humano no hubiese avanzado en inteligencia y en emoción. El escepticismo, desarrollado por el espíritu crítico y el sentido autocrítico, ha logrado mucho más que cualquier rotundidad por positiva que sea.
Antes que tener razón, mil veces mejor ser razonable. Estar alerta no únicamente ante lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también, y sobre todo, estar alerta ante lo que decimos y hacemos o ante lo que diremos o queremos hacer, “para discernir y distinguir”, como bien señala Julián Marías en Ataraxia y alcionismo. Y este “estar alerta” es ponerse en guardia contra nosotros mismos: contra nuestros delirios de grandeza, contra nuestras rotundidades, contra nuestras necedades, contra nuestras creencias de infalibilidad.
Pero si la crítica y la autocrítica son buenas en todos los ámbitos, lo son más en los espacios del poder, no sólo político, desde luego, sino también económico, social, religioso, académico, cultural, etcétera, pues ahí donde se maneja el poder suele estar la tentación de manejar a las personas.
Hasta los críticos literarios han tenido la tentación de manejar a la gente (y a veces lo han conseguido), ya sea que se trate de autores o de lectores. Han creído (y algunos lo creen todavía) que la función de la crítica es decirles a las personas qué leer y qué no leer, y de qué modo leer lo que sí les autorizan. Esta pedantocracia se ha ido diluyendo por fortuna, pero aún subsisten los que creen que pueden dictar el gusto y el disgusto, y legitimar “lo bueno” y estigmatizar “lo malo”.
Jorge Luis Borges se refirió maravillosamente a la crítica literaria como una vertiente enriquecedora de la literatura. “Creo, por ejemplo ―afirmó―, que un personaje tan complejo como Hamlet es más complejo después de haber pasado por Coleridge. Creo que una de las funciones de la crítica no es tanto analizar los motivos del autor, sino enriquecer la obra”.
Muy pocos críticos literarios entienden la crítica con esta función. Hay quienes se convierten en santones y en matones que reparten indulgencias y condenas de acuerdo no sólo con su estado de ánimo, sino también con sus gustos y disgustos muy personales, sus simpatías y sus diferencias, sus conveniencias y sus inconveniencias, sus connivencias y sus repugnancias. A veces, también, entre estos intereses subjetivos se añaden otros mucho más concretos: los económicos y políticos. Poner la “crítica” al servicio de alguno de estos intereses puede ser rentable (los mercenarios lo saben), pero siempre será dañino e inmoral.
Que haya gente dispuesta a alquilarse para vitorear a alguien, y que llame a eso crítica, es tan nocivo como el hecho de que alguien se alquile para vituperar a otro y le llame a eso crítica. Ambos, el vítor y el vituperio, no aportan nada, en general, al conocimiento de una obra o de un autor. Incluso si el vítor y el vituperio son sinceras expresiones de alguien a quien no le hayan pagado para realizar esa innoble tarea, nada de eso tiene que ver con la crítica.
Lo realmente importante en la crítica es despertar la inquietud de saber más sobre la obra. Por ello, un crítico no puede estar atado ni al poder ni al prejuicio. Alentado por el conocimiento y por compartir ese conocimiento tiene que ejercer, con plena libertad, su oficio. No hay oxímoron más torpe que el que encierra el concepto “crítico oficial”, pues desde lo “oficial” (“que emana de la autoridad del Estado”) no existe posibilidad de crítica, sino el establecimiento de “la Verdad”. Cualquier persona que se mimetice con lo oficial se convierte en extensión del poder, y no puede exigir, para sí, la categoría de “crítico” que es siempre lo ajeno a lo oficial.
Es obvio que la libertad no está supeditada al poder (sea el que fuere); la libertad, y en consecuencia la crítica, está supeditada a la razón, que es también la razón de ser de los otros. No coincidir no sólo es un derecho, sino el motor del conocimiento. Basta que una sola persona esté en desacuerdo con algo para que el pensamiento cobre movimiento y se produzca luego una acción en sentido contrario al establecido. En esto ha consistido siempre la evolución social y cultural.
Es preferible la tristeza, e incluso la amargura, ante la verdad que la autocomplacencia ante la mentira. De esto se ocupa la crítica, y de esto también se ocupan la filosofía, la psicología, la sociología, la historia y todas las humanidades que parten del principio de que somos humanos, no borregos.
Cuando Mario Vargas Llosa ya había sido tentado por el poder y, afortunadamente, había sido también derrotado (impidiéndole ocupar la silla presidencial de su país), no sin amargura escribió lo siguiente: “La literatura, a fin de cuentas, importa más que la política, a la que todo escritor debería acercarse sólo para cerrarle el paso, recordarle su lugar y contrarrestar sus estropicios”.
Sinceramente, muchos de los lectores de Vargas Llosa sentimos pena cuando el gran escritor peruano quiso ser gobernante, y nos alegramos cuando fracasó porque, en consecuencia, siguió siendo escritor. Político nunca dejó de ser, y sigue siéndolo (porque todos, de una forma o de otra, participamos en la política, como bien lo observó Aristóteles), pero no hay nada más opuesto al poder suave de la literatura que el poder predador de la política. La literatura, como el propio Vargas Llosa acabó entendiéndolo, es “la verdad de las mentiras”; el poder, en cambio, es la mentira profesional incluso cuando engaña con la verdad y no se diga con la demagogia. No se necesitan tantas virtudes humanas para vivir de la política y alcanzar el poder. Es más: a veces, incluso ciertas virtudes intelectuales y morales (entre ellas, tener escrúpulos) estorban a quien detenta el poder político.
Jorge Luis Borges sabía de lo que hablaba cuando dijo: “No sé hasta dónde un país debe ser juzgado por los políticos que, en general, son la gente menos admirable que hay en cada país”.
Que la gente admire a los políticos, que les entregue su espíritu, que les ceda su libertad dice mucho de las personas, cuando hay tanta belleza y tanto prodigio que admirar en el mundo. Que haya personas que idolatren a los poderosos, y que no hayan abierto jamás un libro de un gran escritor o mantenido largamente la mirada en la contemplación de una obra pictórica magistral es muy triste, pero más triste es aún que existan personas que tengan, por oficio, la glorificación del poder.
De este oficio puede salvarnos únicamente la crítica y la autocrítica, y no temer a la insatisfacción ni al sufrimiento. No todos podemos ser Sócrates, y ni siquiera poseer una brizna de la valentía de Sócrates ante las acusaciones de Ánito, Meleto y Licón, ni mucho menos la entereza moral y espiritual con la que asumió la sentencia de muerte bebiendo la cicuta en el año 399 antes de Cristo. Pero cada vez que renunciamos a la crítica frente al poder (cualquier poder) volvemos a condenar a Sócrates (el Crítico de Atenas) y al ejercicio intelectual por excelencia: la crítica a los valores morales establecidos y a las formas torcidas de ejercer la democracia (Sócrates criticó las “elecciones de grupo”) con las que se puede disfrazar el autoritarismo.
André Gide supo prepararnos para aceptar que la verdad suele ser triste. Escribió: “Es casi inevitable conocer la tristeza de la verdad cuando ella corta nuestro impulso entusiasta del día anterior, cuando es dicha y nadie quiere oírla, cuando tus amigos de ayer y tus enemigos de siempre prefieren, juntos, lincharte antes de permitir que tus dudas dialoguen con sus certezas”. Nadie lo ha dicho mejor, al referirse a la crítica, al poder, a la “verdad” del poder y a la Historia con mayúscula fijada por el poder mayúsculo.
John Stuart Mill escribió: “Es preferible ser Sócrates insatisfecho, que un imbécil satisfecho”. André Comte-Sponville añadió: “La lucidez y la exigencia están unidas, del mismo modo que la bajeza y la ceguera”. Y quien ejerce, realmente, la crítica y la autocrítica no tiene más remedio que coincidir con la adaptación que Carlos Fuentes hizo del apotegma de Mill, al referirse a Los de abajo, la obra maestra de Mariano Azuela: “No nos engañemos, nos dice Azuela el novelista, aun al precio de la amargura. Es preferible estar triste que estar tonto”.
Publicado originalmente en la revista impresa La Digna Metáfora, febrero de 2019.