Mayo, 2025
En colaboración con comunidades indígenas, un equipo internacional de 40 científicos halló ADN de una de las dos bacterias responsables de esta enfermedad estigmatizante en los restos de individuos que vivieron en lo que hoy es Argentina y Canadá hace más de mil años.
Como a todo buen detective, al biólogo molecular Nicolás Rascovan lo desvelan los misterios. Y en su campo no hay mayor enigma que el origen de una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la historia de la humanidad: la lepra. “Aunque persiste en el planeta, sabemos muy poco de ella”, nos comenta este investigador argentino, director de la Unidad de Paleogenómica Microbiana del Instituto Pasteur en París, Francia, donde analiza el ADN antiguo de humanos y de patógenos para desentrañar el pasado de las poblaciones americanas.
Pocas dolencias han causado tanto dolor y marginación en la historia humana. Aunque parezca una afección ya controlada, esta enfermedad crónica que destruye lentamente los nervios y los músculos y produce dolorosas deformidades en las manos y los pies sigue siendo un problema del siglo XXI. Los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud arrojan que cada año se diagnostican algo más de 200 mil casos, en especial en India, Brasil, África y el Sudeste Asiático. Sin embargo, los especialistas sospechan que las cifras reales son mucho mayores.
La responsable es una bacteria minúscula pero insidiosa llamada Mycobacterium leprae, identificada en 1874 por el médico noruego Gerhard Armauer Hansen. Hasta 2008 se creía que era la única responsable. Así fue hasta diciembre de ese año cuando un equipo de científicos de la Universidad de Texas informó que habían encontrado en la sangre de dos personas originarias de México otro patógeno, Mycobacterium lepromatosis, que provoca una forma severa de lepra y que hasta entonces había logrado eludir a los investigadores.
Fue toda una sorpresa. Una bomba científica que sacudió lo que historiadores y arqueólogos suponían desde hacía mucho tiempo: es decir, que la lepra había sido importada al continente americano hace 500 años por conquistadores europeos y luego por esclavos provenientes de África Occidental, al igual que muchas otras enfermedades bacterianas como la sífilis, con consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas.
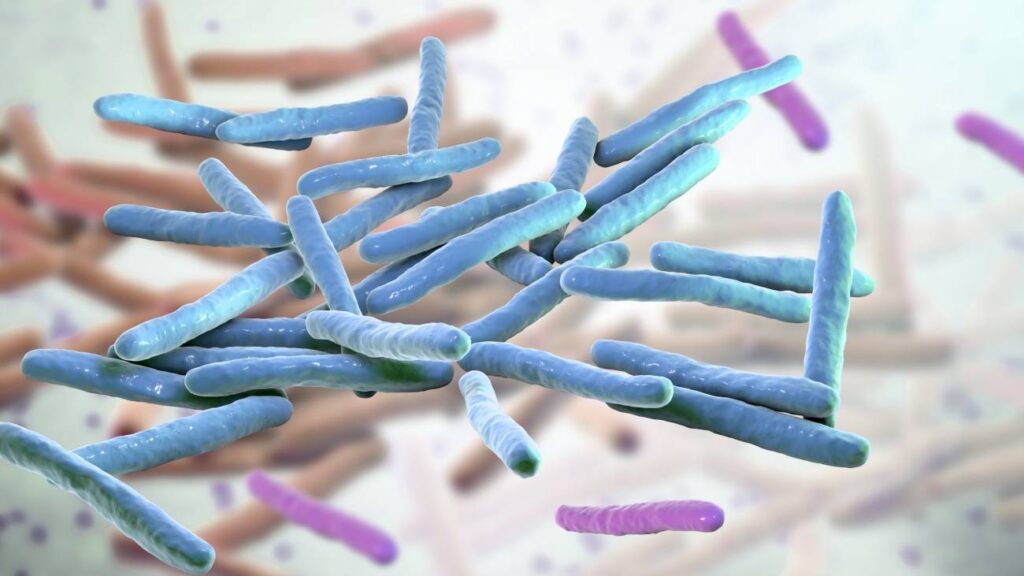
“¿Y si no fue así?”, se preguntó la genetista italiana Maria Lopopolo. Al fin y al cabo, las enfermedades infecciosas que existían en el continente antes de la conquista europea no son muy conocidas y la bacteria Mycobacterium lepromatosis, desde que se la ha identificado, ha sido reportada casi exclusivamente en México, con algunos casos en Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Caribe.
Para explorar su sospecha, esta investigadora y sus colegas del Instituto Pasteur emprendieron una tarea ambiciosa: estudiar la distribución y diversidad de M. lepromatosis tanto en el presente como en el pasado. Para ello, microbiólogos, genetistas, antropólogos, historiadores y comunidades indígenas colaboraron en el examen del ADN de casi 800 muestras, entre ellas biopsias clínicas recientes y restos humanos de épocas precolombinas.
“Descubrimos que la lepra estaba presente hace más de mil años en el continente americano, en lo que hoy es Canadá y Argentina”, indica Rascovan, conocido por haber descubierto en 2018 el caso más antiguo conocido de peste. Su equipo ha publicado ahora los resultados de la nueva investigación en la revista Science.
La enfermedad de los marginados
Los microbios han desempeñado un rol fundamental a lo largo de la evolución e historia humana. Moldearon nuestro destino: las enfermedades infecciosas han provocado el colapso de ciertas sociedades y la expansión de otras. Es justamente lo que ha hecho la lepra. Ningún otro flagelo transmisible está rodeado de tantos mitos como esta dolencia, conocida también como “mal de San Lázaro”. A pesar que se la enfrenta desde hace por lo menos cuatro milenios, muchos aspectos de su origen, evolución y transmisión aún son poco conocidos. Se estima, por ejemplo, que los ancestros de Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis se separaron hace 36 millones de años.
Una hipótesis propone que M. leprae probablemente se desarrolló simultáneamente en más de una zona del mundo. Otra postura, en cambio, sugiere que su hogar es lo que hoy es India, donde se la conocía en el año 1 400 a.C. como “Kushta”. De ahí, se propagó a todos los rincones del planeta: viajó desenfrenadamente tanto a China como a Europa, llevada primero por los soldados griegos que regresaron de la campaña india de Alejandro Magno y después durante las Cruzadas. Allí alcanzó su pico entre los siglos XII y XIV.
Debido a las deformidades y desfiguraciones que genera, las personas con lepra han despertado miedo, asco, rechazo y repulsión. Tanto en la tradición judía como en las regiones de la antigua Mesopotamia y en el sintoísmo en Japón se la asoció con el pecado. En China, se creía que era la encarnación de las fuerzas del mal y que los individuos con lepra debían ser enterrados vivos para evitar la propagación.
Durante la Edad Media, los leprosos eran marginados, desterrados de la sociedad. Se los obligaba a vivir fuera de las murallas de las ciudades y a anunciarse con el sonido de una campana, como registró Robert Louis Stevenson en su novela histórica La flecha negra (1888). Hasta que a finales del siglo XV, mientras volvía a saltar hacia otro continente, la lepra desapareció gradualmente de Europa y los hospitales de leprosos se reconvirtieron en asilos para enfermos mentales.

El primer leprosario fue inaugurado a las afueras de la Ciudad de México por el conquistador español Hernán Cortés entre 1521 y 1524. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los médicos seguían creyendo que la lepra era hereditaria. Hoy se sabe que se transmite de persona a persona por las gotas microscópicas de la nariz y la boca durante el contacto cercano y frecuente. Y no sólo eso. Científicos han documentado casos de lepra en armadillos de nueve bandas, ardillas rojas en el Reino Unido y en chimpancés salvajes.
Difícil de rastrear su transmisión
Desde 1982, una combinación de antibióticos —rifampicina, dapsona, clofazimina— le hace frente. Pero no la han extinguido. Al tener un período de incubación inusualmente largo, puede permanecer asintomática durante muchos años, lo que dificulta los esfuerzos para rastrear su transmisión y propagación.
“Además, es una enfermedad tropical desatendida a la que se le ha dedicado relativamente poca financiación y atención científica”, señala la doctora Charlotte Avanzi de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos. “Una de las principales dificultades para estudiar los agentes de la lepra es que los patógenos no pueden cultivarse en el laboratorio. A lo largo de los años, hemos desarrollado métodos para capturar una pequeña cantidad de ADN directamente de muestras clínicas y restos antiguos”.
Ocurre que, a diferencia de otras enfermedades infecciosas que no dejan ninguna marca, el ADN de la lepra sí se conserva muy bien en restos humanos. Especialmente, en la pulpa dental. “Actúan como cápsulas del tiempo”, explica Rascovan. “Nos permiten estudiar cómo eran las cosas en el pasado, al menos genómicamente hablando”.
Primero, los científicos analizaron la extensión de M. lepromatosis en el continente al examinar 408 muestras modernas de pacientes recientes con lepra de Estados Unidos, México, Guayana Francesa, Brasil y Paraguay. Encontraron 34 muestras que dieron positivo para M. lepromatosis.

En cambio, para conocer la historia antigua de esta bacteria con forma de bastón y entender qué tan común era en el pasado de lo que alguna vez se conoció como “Nuevo mundo”, los investigadores analizaron 389 muestras antiguas de ADN (aDNA) de restos de ancestros nativos americanos, provenientes de estudios anteriores o que fueron recolectadas recientemente. “Nos comunicamos con las comunidades indígenas”, indican. “Les contamos lo que queríamos hacer y les pedimos su consentimiento”.
Y, para su asombro, ahí estaba la bacteria: en un diente de un individuo —etiquetado “XVII-B-357”— que vivió hace 1 300 años en lo que hoy es Canadá y también en piezas dentales de otras dos personas —“AR0018” y “AR0353”— que habitaron la zona del Valle inferior del Río Chubut, en la Patagonia argentina, hace alrededor de 900 años, mucho antes de la colonización europea.
“Lo que más me sorprendió fue descubrir la gran extensión de las infecciones por Mycobacterium lepromatosis en América, incluso en individuos que vivían a más de 10 000 kilómetros de distancia”, revela Lopopolo. “Inicialmente, cuando identificamos el caso antiguo de Norteamérica de hace unos 1 300 años, no esperaba encontrar el mismo patógeno en otro individuo de un período similar, y mucho menos en una región tan distante. Fue realmente inesperado”.
Preocupaciones éticas
Desde hace poco más de una década, la paleogenómica —es decir, el estudio del ADN antiguo— viene revolucionado con fuerza el estudio del pasado. Gracias a nuevas tecnologías de secuenciación de ADN, arroja nueva luz sobre la historia de los organismos alterando en el camino nuestra capacidad de comprender cómo han evolucionado los genes de los seres humanos y las enfermedades que nos han acechado a lo largo de miles o decenas de miles de años. Es decir, proporciona una visión mucho más dinámica del pasado.
“Al analizar la historia de una enfermedad, no sólo descubrimos brotes olvidados o rutas de transmisión ocultas, sino que también esclarecemos enfermedades que ahora son ignoradas a pesar de su impacto perdurable”, dice la genetista italiana.
“Comprender los mecanismos evolutivos de un patógeno, por qué infecta a ciertos huéspedes, cómo se adapta y qué presiones ecológicas o culturales influyeron en su propagación nos proporciona una perspectiva crucial sobre la dinámica de las enfermedades, tanto pasadas como presentes. Esta perspectiva histórica es esencial para anticipar riesgos y respuestas futuras”.
A pesar de su rápido crecimiento, esta disciplina enfrenta importantes preocupaciones éticas. La antropóloga argentina Josefina Motti enfatiza que los científicos que estudian restos humanos antiguos deben respetar, consultar y solicitar el consentimiento informado de las comunidades originarias, así como explicarles qué van a hacer, escuchar sus inquietudes. Es decir, deben entablar un diálogo sostenido, un aprendizaje mutuo.
“Pero no siempre es sencillo”, reconoce esta investigadora adjunta del Conicet y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. “Muchas veces se trabaja con restos que forman parte de archivos o colecciones de museos y no se sabe de dónde proceden. O no hay una comunidad indiscutiblemente asociada con esos restos con quien dialogar”.
Cada comunidad originaria es diferente, por lo que resulta difícil aplicar en una zona recetas que funcionan en otra región. “Tampoco hay que olvidar que los datos genéticos, que muchas veces tocan temas vinculados a la identidad, tienen una dimensión política”, agrega esta especialista. “No hay que ser ingenuos. Los resultados que se obtienen de este tipo de análisis tan sensibles van a ser reinterpretados, usados en discursos y eso a veces es difícil controlar”.

Los integrantes de la Unidad de Paleogenómica Microbiana del Instituto Pasteur también comparten estas preocupaciones ética y ya han tenido encuentros con comunidades indígenas de diferentes regiones del territorio argentino. La reciente investigación se enmarca en un ambicioso proyecto llamado “PaleoMetAmerica”. Financiado por la Unión Europea, tiene el objetivo de estudiar la historia de las poblaciones humanas de América del Sur y de Argentina mayoritariamente a través de la información genética que aportan los microorganismos.
“La participación de las comunidades indígenas nos parece fundamental”, subraya Rascovan. “En nuestro equipo nos interesa mucho que nuestras investigaciones puedan servir para darles una voz. La historia de los pueblos originarios ha sido invisibilizada. Más de la mitad de la población argentina desciende de indígenas, algo que rara vez se reconoce”.
Estos científicos saben que su estudio apenas comienza y que todavía quedan muchos interrogantes abiertos. “La presencia de la bacteria M. lepromatosis en restos de humanos antiguos de ambos rincones del continente, Canadá y Argentina, plantea una pregunta clave: cómo se propagó el patógeno”, comenta Avanzi.
¿Cómo pudo esta bacteria extenderse en apenas unos siglos desde el extremo norte de Norteamérica hasta el sur de Sudamérica? ¿Hubo una vasta red de interacción humana que facilitó la transmisión de persona a persona? ¿O acaso un animal anfitrión fue clave en la diseminación de la enfermedad? Los investigadores lo desconocen. De lo único que Nicolás Rascovan y su equipo están seguros es que en el ADN antiguo anidan las respuestas: “Nos enseña mucho sobre el pasado remoto de los habitantes originarios de América”. ![]()





