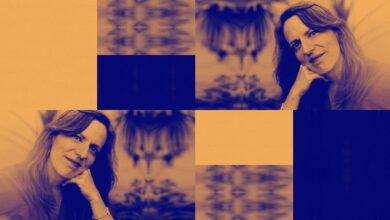El esplendor de la mediocracia
En su conocido libro titulado El hombre mediocre, el intelectual argentino José Ingenieros denunciaba la mediocridad como uno de los males más preocupantes que enfrentaba la cultura occidental de principios del siglo XX. En su nueva columna para Salida de Emergencia, Juan Soto se adentra al tema y desde el título mismo ya da señales de qué esperar: “El esplendor de la mediocracia”…
De la mediocridad —que destaca la cualidad de mediocre— la mayoría quiere escapar y desentenderse. Gracias a la carga negativa de su significado, nadie quiere ser identificado con ella. Pero en un mundo donde la mayoría intenta huir de la mediocridad, es demasiado común, paradójicamente, terminar haciendo las mismas cosas para ahuyentarla. Todo parece indicar que hasta las fórmulas para evitar la mediocridad también son mediocres.
Mediocre, que viene del latín mĕdĭus, al menos en castellano apareció hacia inicios del siglo XVI; y mediocridad (del latín mediŏcris), casi un siglo después. Mediocre, denotativamente hablando, designa aquello que tiene un valor medio. Pero en su uso las cosas cambian. Es un adjetivo poderoso para insultar, despreciar, provocar, descalificar, injuriar, desestimar, herir, desvalorizar, etcétera. Nunca para halagar a alguien o algo. Y es cierto. Ni la mediocridad ni los mediocres son nuevos. Lo nuevo, todo parece indicarlo, es el orden que les enaltece y que se ha visto favorecido gracias a que los mediocres han tomado por asalto el poder. Ese orden que se ha construido en torno a la mediocridad, signo distintivo de nuestra época, se llama mediocracia. En una mediocracia lo que se valora y se enaltece es, no precisamente el resultado o los productos, sino lo que hay y ocurre en medio. El esfuerzo, por ejemplo.
Pascal pensaba que salir de lo mediano era salir de la humanidad, pero en una mediocracia distinguirse del promedio puede implicar ir contra el mismo orden mediocre que se ha construido para que sus protagonistas puedan moverse como peces en el agua. Si usted toca feo, canta feo, escribe feo y baila feo despreocúpese, ya que en una mediocracia eso no importa. En una sociedad que valora la mediocridad, lo que importa es el esfuerzo y el ahínco con que usted hace las cosas. Eso es una sociedad mediocre. Una sociedad que se ha volcado hacia la adulación del esfuerzo y no del resultado. Hacia la sobrevaloración del proceso y no del producto. Por eso a los mediocres se les escucha decir con determinación que una de las cosas más importantes de la vida es disfrutar lo que se hace, sin importar la calidad de los resultados. “Disfrútalo”, “sé tú mismo”, “atrévete”, “no te quedes con las ganas”, etcétera, son imperativos propios de los mediocres que les llevan a la dificultad de distinguir lo que está bien hecho de lo que no, de aquello que tiene y aquello que no tiene calidad. En buena medida la mediocridad se regodea en el ridículo porque lo ha absorbido y no puede distinguirlo ya. No importa cómo se hagan las cosas, sino que se hagan.
Oscar Wilde lo dijo con precisión: para ser popular, es preciso ser mediocre. Por ello la mediocracia y el individualismo pueden coexistir de manera armónica. Se refuerzan mutuamente. El individualismo parece ser la esencia de la mediocridad. Voltaire lo supo varios siglos atrás. Supo que el orgullo de los mediocres consistía en hablar siempre de sí mismos. Pero hoy no sólo hablan de sí mismos, sino que se muestran en las redes y los medios sociales sin recato (sus espacios y dominios de expresión por excelencia). Sólo una mediocracia aplaude y celebra el descaro de los mediocres. Sólo en una mediocracia —disculpe este oxímoron y los que vienen— se veneran los talentos mediocres. La mediocridad se ha extendido (y ha enraizado bien) en los dominios de la política, de la educación, de la industria del entretenimiento, de las artes, del trabajo, etcétera.
Nadie está a salvo de los mediocres y sus espacios de poder que se hacen evidentes en la burocracia (de la que habló Weber) y que es justamente donde su existencia cobra sentido. Es en la burocracia donde los talentos inútiles devienen oficios y profesiones. Es en la burocracia donde la mediocridad puede convertirse en sinónimo de movilidad y realización sociales, donde la mediocridad está estratificada. Y, ciertamente, como lo afirmó Stendhal, algo que odian los mediocres es la superioridad de talento. Y podríamos agregar una palabra clave: la crítica.
Una sociedad mediocre es una sociedad que renuncia prontamente y con lujo de desdén a la crítica. Porque la crítica es lo que le permite reconocer sus limitaciones. La crítica es el espejo donde una sociedad mediocre no quiere verse ni reconocerse. Y sí, los mediocres sueñan con ser muy críticos para poder distinguirse de sus iguales, pero no alcanzan a darse cuenta de que en una mediocracia esto es imposible. La simulación, en las sociedades mediocres, es la forma de relación por excelencia. En una sociedad mediocre la crítica no debe ser profunda, sino mediocre. Tiene que “seguir el juego” y “cuidar el tono” (mediocre, por supuesto). Así lo piensa el filósofo canadiense Alain Deneault. La crítica bien recibida por la mediocracia es una que no dice la verdad y que es políticamente correcta. Es decir, una crítica eufemística. Los mediocres, en consecuencia, se atreven a establecer una distinción entre crítica constructiva y crítica destructiva. Y, obviamente, sólo les gusta la crítica halagüeña. La otra, la que consideran destructiva, la catalogan como agresiva y patológica (una buena forma de alejar todo lo que ponga en tela de juicio su desempeño mediocre). Las críticas tibias, que no son otra cosa que halagos hipócritas, otorgan sentido al orden mediocre y su mundo de adultos infantilizados. En las sociedades donde los mediocres han tomado por asalto el poder, la calidad de cualquier cosa está subordinada al empeño que los individuos ponen para realizar determinadas actividades. Los resultados de esta forma de proceder son terribles, pues la mediocridad se traduce en clichés que definen pensamientos, afectos, discursos, ideas, opiniones, prácticas, etc.
Es muy probable, por ello, que los mediocres tengan el desparpajo de opinar de todos los temas que se les ocurran. Saltan de uno a otro sin chistar. Y su opinión no va más allá de lo superfluo, de lo que todos saben, de lo que han escuchado y leído por aquí y por allá (y que todos conocen). Cualquier motivo que les haga sentido, aunque sea incompatible con otro de su propio discurso, les sirve. Odian el conocimiento profundo y la argumentación. Por ello las frases cautivadoras moldean sus pensamientos e ideas superficiales (que suelen presumir en redes y medios sociales, por ejemplo). ¿Cuál puede ser el destino de las sociedades que han intentado, por múltiples medios, erradicar la crítica y la autocrítica? ¿Cuál puede ser el destino de los sistemas educativos de las sociedades mediocres que premian el esfuerzo de sus estudiantes y relegan la calidad de sus trabajos? ¿Cuál será el destino de las artes en un tiempo gobernado por los mediocres? ¿Y el de la industria del entretenimiento, el de la política y el del ámbito laboral? ¡Vamos! No hay que esforzarse mucho. El punto de partida y el punto de llegada son el mismo: la simulación.
Sin los entornos de superficialidad que necesitan los mediocres para alimentar su cultura infantilizada, el esplendor de la mediocracia llegaría a su fin. ¿Recuerda cómo quedó el Ecce Homo después de que una aficionada decidió mejorarle el aspecto por cuenta propia? Bueno, después de que los mediocres han tomado por asalto el poder, así han dejado la cultura.